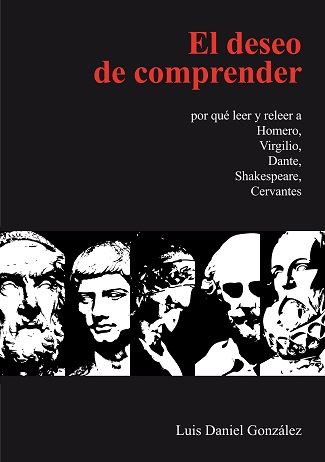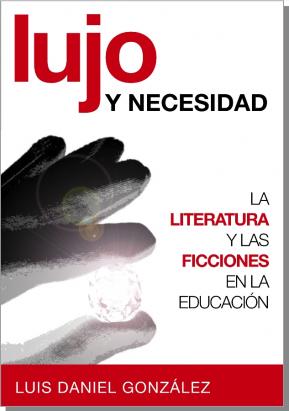Poco después de la publicación de su novela Del tiempo y el río, Thomas Wolfe escribió Historia de una novela, unas páginas relatando cómo fue su composición. Primero explica que su novela previa, El ángel que nos mira, había provocado grandes enfados en su ciudad natal pues su libro era «lo que se suele llamar una novela autobiográfica», y aunque, aclara, «cualquier obra de creación seria es por necesidad autobiográfica» y «un novelista puede usar a la mitad de los habitantes de su pueblo para fabricar un solo personaje de su novela», la gente de su pueblo «no se mostró conforme ni apaciguada».
Habla luego de que «malgastaba las horas consumido por la ira, la pena y la pasión inútil que me causaba la mala acogida del libro en mi pueblo, o bien me perdía en el desbordante júbilo que me provocaban los elogios de los críticos y los lectores, o bien me sumía en la angustia y la amargura por aquellos comentarios que ridiculizaban el libro». Pero hizo un viaje a Europa y, separado de su ambiente, comenzó a escribir lo que luego sería Del tiempo y el río, aunque «al principio no había nada a lo que uno pudiera llamar novela».
Su memoria, escribe, «se caracteriza, creo yo, en un grado superior a lo ordinario, por la intensidad de sus impresiones sensoriales, por su poder de evocar y recordar olores, sonidos, colores, formas y sensaciones de las cosas de una manera concreta y vívida». Detalla cómo revivieron en su interior «el millón de formas y sustancias de la vida que había dejado atrás» que ahora se le revelaban «con el mismo asombro con que descubrimos aquellos objetos que, pese a haberlos contemplado toda una vida, jamás hemos sabido conocer». Cuenta que se vio dominado por una «caótica inundación creativa», que con el paso del tiempo su obra empezó a tener un cierto diseño, confuso y fragmentario, hasta que por fin tuvo «la sensación de estar trabajando un gran bloque de mármol, dando forma a una figura que nadie, excepto su creador, podía de momento definir». Además, su idea de comienzo seguía firme: «que la búsqueda más profunda de la vida, creo yo, lo que de una u otra forma resulta fundamental, vital, para cualquier persona es la posibilidad de encontrar a un padre; no me refiero simplemente a un padre carnal, sino a la imagen de una fuerza y una sabiduría externa a sus necesidades y superior a su apetito: una imagen de confianza y fuerza a la que unir la vida».
Fue una ocupación en la que, dice, «invertí tres años de trabajo y alrededor de un millón y medio de palabras», y para la que fue tomando y escribiendo «breves notas sobre los miles de cosas que todos hemos visto durante apenas un instante fugaz, esos momentos de nuestra existencia que pueden parecer irrelevantes cuando los vivimos y que, pese a ello, permanecen en nuestros corazones y mentes para siempre, que están cargados con todo el júbilo y la pena del destino humano, y que a la postre sabemos que de algún modo son más importantes que muchas otras cosas que aparentan serlo». Mes tras mes, escribía «no sólo el registro material y concreto de la memoria ordenada de un hombre, sino todas las cosas que él a duras penas se atreve a creer que recuerda; todas las luces fugaces, los dardos y fulgores misteriosos que pasan por la mente de un hombre y que regresan sin control en el momento menos esperado: una voz que escuchamos una sola vez, un rostro que se desvanece, la manera en que la luz del sol sale y se pone, el crujido de una hoja en una rama, una piedra, una hoja, una puerta».
Wolfe acepta la crítica que le hicieron de que un trabajo así revela «un apetito casi malsano de devorar el cuerpo entero de la experiencia humana, de intentar contarlo todo, de experimentar más de lo que puede soportar una vida o de la que es capaz de albergar en sus límites una obra de arte». Pero, matiza, cree que «en lo que al arte respecta, el alcance ilimitado de la experiencia humana no es tan importante como la profundidad y la intensidad con que se viven las cosas».
En la última parte se refiere al papel fundamental que desempeñó su editor Maxwell Perkins. A él le atribuye, primero, haberle alentado en todo momento, «con una maravillosa discreción», a que siguiera trabajando: «gracias a su tenacidad pude sacar adelante el libro, a él se lo debo». Después, a que le enseñó que debía «afrontar la amarga lección que todo escritor debe aprender: algo que en sí mismo está bien escrito no necesariamente tiene por qué encontrar un lugar en el manuscrito final». También llegó un momento en el que le dijo, y puso los medios, para publicar el libro sin más dilaciones, para que pudiese dedicarse a producir el siguiente. Además, dice Wolfe, le adelantó ya «cuál sería la naturaleza de las críticas que recibiría, su extensión, sus adjetivos, su excesiva abundancia, pero me pidió también que no me preocupara por eso».
Thomas Wolfe. Historia de una novela (The Story of a novel, 1936). Cáceres: Periférica, 2021; 104 pp.; col. Serie menor; trad. de Juan Sebastián Cárdenas; ISBN: 978-8418264917. [Vista del libro en amazon.es]