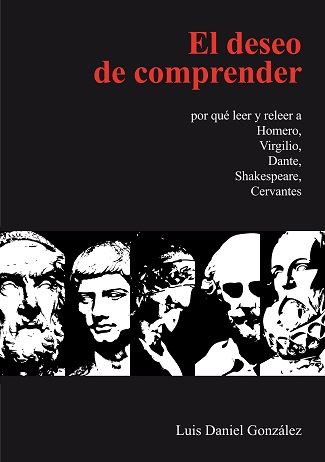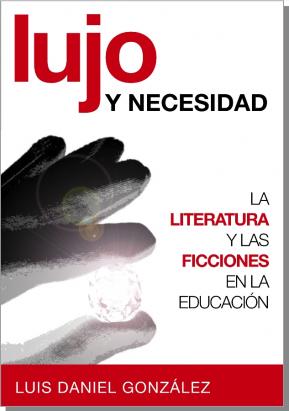Tenía en mis listas de lecturas atrasadas, desde hace mucho, Mi infancia y juventud, de Santiago Ramón y Cajal, y pude al fin leerlas hace unas semanas en una buena edición reciente. Tienen sabor y viveza —no sabía que había sido un chico y un alumno tan activo y tan revoltoso— y, de vez en cuando, tal como me había indicado quien me las recomendó hace tiempo, están salpicadas de observaciones a las que vale la pena prestar atención. Tomé nota de varias.
Una vez, con unos diez años o así, fue castigado al «cuarto oscuro», una habitación subterránea que todos los chicos veían con terror pero él no: «me procuraba la calma y recogimiento necesarios para meditar mis travesuras del día siguiente». Allí se dio cuenta de lo siguiente: «el ventanillo cerrado de mi prisión daba a la plaza, bañada en sol y llena de gente. No sabiendo qué hacer, se me ocurrió mirar al techo, y advertí con sorpresa qué tenue filete de luz proyectaba, cabeza abajo y con sus naturales colores, las personas y caballerías que discurrían por el exterior. Ensanché el agujero y reparé que las figuras se hacían vagas y nebulosas, achiqué la brecha del ventano sirviéndome de papeles pegados con saliva y observé, lleno de satisfacción, que conforme aquella menguaba, crecía el vigor y detalle de las figuras». Cuenta después que se dedicó a calcar sobre papel aquellas figuras y sigue: «Ufano con mi descubrimiento, tomaba cada día más apego al reino de las sombras. Pero tuve la simplicidad de comunicar mi hallazgo a los camaradas de encierro, los cuales, después de reírse de mi bobería, aseguraron que dicho fenómeno carecía de importancia, por ser cosa natural y como juego que hace la luz al entrar en los cuartos oscuros. ¡Cuántos hechos interesantes dejaron de convertirse en descubrimientos fecundos, por haber creído sus primeros observadores que eran cosas naturales y corrientes, indignas de análisis y meditación! ¡Oh, la nefasta inercia mental, la inadmirabilidad de los ignorantes! ¡Qué de retrasos ha causado en el conocimiento del Universo!»
Cuando habla de su entusiasmo de lector joven por Dumas y Víctor Hugo, entre otros, hace algunas observaciones acerca de la psicología de la niñez y mocedad: «El adolescente adora la hipérbole; cuando pinta, exagera el color; si narra, amplifica y diluye; admira en los escritores el estilo enfático, vehemente y declamatorio, y en los políticos las tesis audaces y radicales. Prefiere lo particular a lo general, lo ideal a lo real, la acción a la palabra. Sedúcenle las cadencias y sonoridades del verso, la pompa de las imágenes y el ruido de los epítetos explosivos y altisonantes. (…) Como si contemplara el mundo a través de una lente de aumento, todo lo ve amplificado y nimbado de irisaciones; al revés de la vejez, que parece mirar las cosas con una lente divergente que todo lo achica y envilece».
Y, cuando ya estudiaba la carrera, señala que hubo un ministro que «por devoción al igualitarismo democrático, redujo las calificaciones de exámenes a dos: aprobado o suspenso. Confieso que jamás he logrado comprender la ventaja educativa de la supresión de las notas. En una edad en que la pereza y la distracción hallan tantas ocasiones de asaltar la voluntar, ¿qué mal hay en fomentar la emulación y hasta la vanidad misma? Hágase el milagro y hágalo el diablo. Si en el corazón del estudiante queda un residuo de pasión malsana, pronto se encargará la vida de disiparlo. Lo esencial es acrecentar el patrimonio científico adquirido y mantener el hábito de trabajo».
Santiago Ramón y Cajal. Mi infancia y juventud (1923), en Obras escogidas. Madrid: Biblioteca Castro, 2022; 654 pp.; introd. de Antonio Campos; ISBN: 978-8415255765. [Vista del libro en amazon.es]