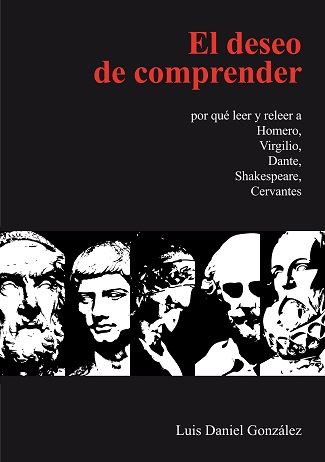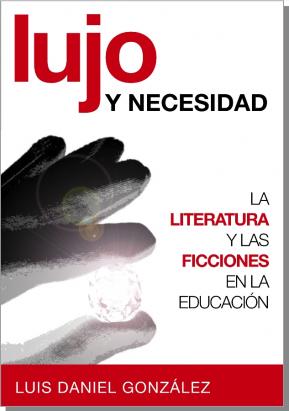Me ha parecido estremecedor y luminoso Últimos testigos, el segundo libro que leo de Svetlana Alexiévich. En él recopila testimonios, tomados de conversaciones con personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial cuando eran niños o niñas, en los que hablan de algunas experiencias y recuerdos que se les quedaron grabados para siempre. Esta reseña explica bien su contenido. Se puede añadir a ella que la enorme dureza de las situaciones que se describen se compensa con momentos extraordinarios de bondad y humanidad. Uno, por ejemplo, el de una mujer judía que habla de la familia que la escondió: «Los hubiesen podido fusilar en cualquier momento… A toda la familia…, a los cuatro hijos… Por haber refugiado a una niña judía. Del gueto. Yo era su muerte… ¡Hay que tener un corazón muy grande! Un corazón humano más allá de lo humano…»
Hay testimonios que dan idea del mundo interior tan asombrosamente perspicaz de los niños:
—«Me acuerdo de cómo los mayores decían: «Es pequeño. No se entera». Yo me extrañaba: «Qué raros son estos adultos, ¿de dónde habrán sacado que no entiendo nada? Si lo entiendo todo». Hasta me parecía que comprendía más que los mayores porque yo no lloraba y ellos sí».
—«Mi madre siempre estaba triste. No bromeaba, hablaba poco. Casi siempre estaba callada. Por la noche yo lloraba: «¿Dónde está mi madre, ella, siempre tan alegre?…». Pero al amanecer volvía a sonreír, para que mi madre no se diera cuenta de mis lágrimas».
Otros ponen de manifiesto formas infantiles de razonar que son, a la vez, cómicas y trágicas:
—Dice una niña: «He traído un trozo de metralla… —¿Estás loca? ¿Qué querías, que te matara? —¡Qué dices, mamá! Es metralla de nuestras bombas. ¿Cómo iba a matarme? La guardé mucho tiempo».
—«Recuerdo el ataúd, era grande y largo. Pero mi padre era más bien mediano. «¿Para qué un ataúd tan grande?», me preguntaba. Luego decidí que la herida era grave y que en un ataúd grande le dolería menos. Eso fue lo que le expliqué al hijo de los vecinos».
No faltan las personas que hablan, como Dostoievski hizo tantas veces, del poder salvador de los recuerdos de infancia:
—«Mi madre y yo queríamos mucho a papá. Yo lo adoraba y él nos adoraba a nosotras. A mi madre y a mí. ¿Estoy idealizando mi infancia? Tal vez. Pero mi memoria ha teñido todo lo anterior a la guerra de colores alegres y nítidos. Porque… era mi infancia. Una infancia de verdad».
—«¿Que qué fue lo que saqué de mi paso por el orfanato? Mi carácter seco, no sé comportarme con suavidad ni cuidar las palabras. No sé perdonar. Mi familia siempre se queja de que no soy cariñosa. Pero ¿cómo es posible ser cariñosa si de pequeña no tuviste madre?»
Y tal vez los recuerdos más abundantes sean los que hablan del amor de los padres, tantas veces fallecidos violentamente, muchos incluso delante de los propios hijos:
—«Mi madre era maestra de escuela. No paraba de repetir: «Hay que seguir siendo humano». Incluso estando en el infierno mi madre intentaba conservar algunas de las costumbres de nuestra casa. No sé dónde ni cómo lavaba la ropa, pero yo siempre iba con ropa limpia. En invierno la lavaba con la nieve. Yo me quitaba toda la ropa y esperaba envuelta en una manta mientras ella lavaba».
—«Por la noche nos reuníamos alrededor de la mesa; nos acompañaba la fotografía de mi padre y un viejo volumen de los poemas de Pushkin… Él se lo había regalado a mi madre cuando eran novios. Recuerdo los momentos en que mi padre y yo leíamos juntos. Cuando algo le gustaba especialmente, decía: «El mundo es digno de ser contemplado eternamente». Siempre lo repetía en los buenos momentos. No soy capaz de imaginarme a un padre tan bueno sin vida».
Svetlana Alexiévich. Últimos testigos (Poslednie svidételi. Solo dlia détskogo gólosa, 1985). Barcelona: Debate, 2016; 336 pp.; trad. de Yulia Dovrovolskaia y Zahara García González; ISBN: 978-8499926612. [Vista del libro en amazon.es]