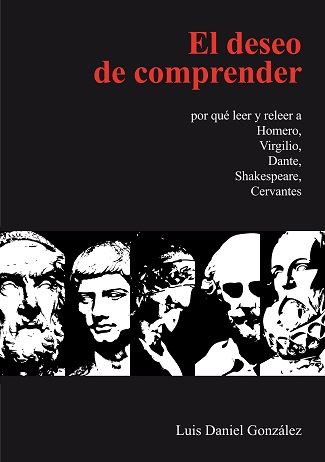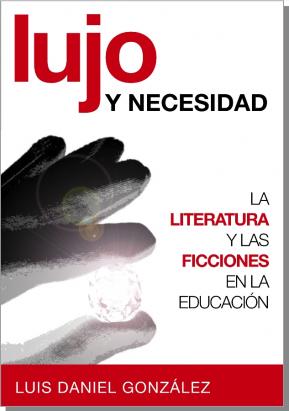La tropa del arco iris, de Andrea Hirata, es un relato en primera persona escrito, según afirma el autor, para homenajear a los maestros que tuvo. En la comunidad más pobre de la isla indonesia de Belitung, el narrador, Ikal, y otros diez chicos acuden a una escuela que describe así: «imaginémonos los peores problemas para un aula de primaria: un techo con unas grietas tan grandes que los alumnos veían volar los aviones y tenían que estudiar bajo un paraguas en los días de lluvia; un suelo de cemento que se descomponía por todas partes y quedaba reducido a arena; vientos tan fuertes que hacían temblar el alma de unos niños atemorizados ante el posible derrumbe de la escuela; y unos alumnos que querían entrar en clase, pero antes tenían que sacar las cabras del aula. Nosotros pasamos por todo eso». Cuando los chicos protagonistas trepaban a un árbol «a la caza del arcoíris después de cada tormenta», su maestra les habló de que «¡los arcoíris son en realidad túneles del tiempo!» y los llamó La tropa del arco iris.
El relato tiene varios hilos. Uno, la historia de la escuela: el empeño de los profesores para que la inspección no la cierre; el progreso intelectual de los alumnos, que terminan compitiendo contra la escuela más elitista de la zona; la amenaza que pende sobre ella porque la Compañía Nacional del Estaño quiere desalojarlos para excavar en los terrenos que ocupa. Otros, los que siguen las vidas de los chicos, incluida la del narrador, pero especialmente la de Lintang, un genio de las ciencias y las matemáticas que aspiraba a ser el primer matemático malayo y que «pedaleaba cuarenta kilómetros de ida y cuarenta de vuelta todos los días» de su casa a la escuela, incluso durante la estación de las lluvias, y que, al llegar a casa, «se unía al resto de los niños de su edad de la aldea y trabajaba como culi en la copra». Ikal indica que «su superioridad no amenazaba a quienes se encontraban a su alrededor, su brillantez no provocaba celos y su grandeza no desprendía el menor atisbo de arrogancia»; que sus extraordinarias capacidades les dieron confianza y valor a todos, «aunque estuviéramos llenos de limitaciones».
Luego, la historia tiene muchos elementos costumbristas —los chicos son hijos de jornaleros, pescadores, vigilantes, campesinos, operarios…—, y abundantes comentarios sobre la forma de ser de la gente del lugar. Por ejemplo, afirma que «una de las extraordinarias cualidades de los malayos es que, por muy mala que sea su situación, siempre se consideran afortunados». En otra ocasión dice que sus padres les enseñaron «a no hablar mientras sonaba la llamada a la oración. —Guarda silencio y escucha atento la llamada a la gloria». Varias veces apunta, o pone en boca de sus maestros, proverbios populares: «las buenas cosas engendran más cosas buenas», «con el sonido de la miel llegan los ruidosos abejorros».
Pero, sobre todo, el centro del libro está en las figuras de los dos maestros: en la reivindicación de su espíritu comprensivo y exigente a la vez, en la convicción de que la esperanza de los más pobres, tantas veces frustrada —como se aprecia en el relato— pasa porque se les ofrezca una enseñanza exigente que no teme pedirles que den lo mejor de sí mismos por más que las dificultades externas sean grandes.
Uno es el anciano Pak Harfan: «nos tenía fascinados con cada palabra y cada gesto. Ejercía una influencia de bondad y amabilidad. Su comportamiento era el del hombre sabio y valeroso que había atravesado las amargas dificultades de la vida, que poseía un conocimiento tan vasto como el océano, que estaba dispuesto a asumir riesgos y que sentía un interés verdadero por explicar las cosas de tal modo que los demás pudieran comprenderlas». «Era un gurú en el auténtico sentido de la palabra, en su significado hindi: una persona que no se limita a transferir conocimiento, sino que es también amigo y guía espiritual de sus alumnos». «Nos convenció de que se puede vivir con felicidad aun en la pobreza siempre que uno dé con alegría —en lugar de recibir— tanto como pueda». «Pak Harfan nunca se cansó de intentar convencer a aquellos niños de que el conocimiento consistía en el respeto para con uno mismo, y la enseñanza era un acto de devoción al Creador; que la escuela no había estado siempre ligada a metas como la obtención de un título y hacerse rico. La escuela tenía dignidad y prestigio, era una celebración de la humanidad; era el gozo del estudio y la luz de la civilización. Aquélla era la gloriosa forma que Pak Harfan tenía de definir la enseñanza».
Cuando falleció Pak Harfan tomó su relevo su ayudante Bu Mus, una jovencita de quince años, que «se encargaba de darnos todas las clases, de superar todas las dificultades económicas de la escuela, de la preparación de los exámenes y de plantar cara a las amenazas de Mister Samadikun». En una ocasión le dice a uno de sus alumnos: «esta vez no te he dado la mejor nota con el objeto de enseñarte una lección (…). No es porque tu obra careciese de calidad, sino porque sea cual sea la obra que hagamos, hemos de ser disciplinados. El talento con mala actitud resulta inútil». El narrador es algo enfático y apasionado, pero también logra conmover al alabar a su maestra: ella «era como la mitad de nuestras almas. Qué afortunados habíamos sido al enviarnos Dios a una profesora como ella. Su servicio era verdaderamente indescriptible. Y mientras ella cruzaba el patio con una hoja de platanera por paraguas, yo hice una promesa en lo más profundo de mi corazón: “Cuando sea mayor, escribiré un libro para mi maestra”».
Andrea Hirata. La tropa del arcoíris (Laskar Pelangi, 2008). Barcelona: Booket, 2014; 416 pp.; trad. de Julio Hermoso; ISBN: 978-8499983769. [Vista del libro en amazon.es]