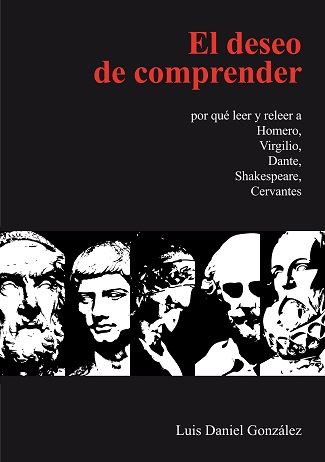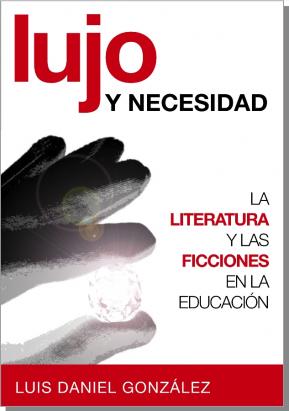Me alegra la nueva edición de El río, escenas breves de recuerdos de infancia de Ana María Matute, de las temporadas que pasó en Mansilla de la Sierra, el pueblo riojano de sus abuelos.
En algunas la escritora recuerda el modo de ser de aquellos niños del pueblo, unos niños que, dice, «sentían un orgullo grande y silencioso. Siempre he pensado en ese orgullo que no habla, que mira lentamente, con unos ojos que parecen dueños de la tierra». Es cierto que sentían curiosidad sobre cosas de la vida de la ciudad, dice la narradora, «cosas que nunca habían visto, y que tal vez no llegarían a ver jamás. Pero no había ansiedad en sus preguntas, ni zozobra. En cambio, ellos estaban en posesión de secretos que nosotros nunca conoceríamos y lo sabían» («Orgullo»).
En otras recuerda juegos y sentimientos que no volverán: «Subirse a un moral, a los diez años, es algo parecido a trepar por el mástil de un buque misterioso, suspendido en el aire como un sueño. Íbamos de rama en rama, cuidando de no hacer ruido, de no caernos, luchando contra la algarabía irritada de los tordos, nuestros enemigos naturales» («Los morales»).
Las hay que contienen observaciones compasivas sobre los comportamientos de los niños: al empezar a contar un episodio de crueldad infantil que presenció, señala que «no es fácil sentir piedad a los diez años. Se siente admiración, miedo, estupor, desprecio. Pero la piedad es un sentimiento adulto, un tanto gastado, como el propio corazón» («Los murciélagos»).
Y hay reflexiones sobre la mirada fresca con la que los niños observan y se asombran de maravillas que los adultos damos por supuestas, y cómo con ella nos ayudan a renovar nuestra mirada, por ejemplo estos párrafos magistrales con los que termina «El cielo»:
«—Mirad, una estrella —decía alguno de los niños.
Siempre hay un niño que anuncia, como en la primera noche de la tierra, un astro que reluce igual que un clavo, suspendido allá arriba, frío y tenaz, amigo y desconocido.
También mi hijo lo descubrió, volviendo a casa, anochecido; cuando el silencio empezaba a dominarnos como el anuncio de un cansancio dulce y necesario:
—¡Mirad, el cielo!
Durante ocho, diez, doce años, se vive bajo ese gran lago de vientos, de tormentas, de rutas por donde vagan astros apagados. Se anda y se vive, y se mira, y se ven sus estrellas y su luz, de un modo natural y rutinario. «Ésa es la noche». «Ése es el día», nos decimos. Pero una tarde, volviendo a casa, entre el rumor del viento que azota las hojas de los álamos, levantamos la cabeza y sorprendemos, sin saber cómo, el cielo, la primera estrella, la primera noche.
—¿Por qué un día y otro día y otro día? —preguntan a veces los niños. Yo recuerdo bien aquel vértigo, aquel primer gran miedo del cielo sobre nuestras cabezas, aquel inmenso atractivo del primer abismo.
He vuelto a ver aquellas tardes de septiembre, aquellas nubes distintas, aquella luz como un estallido de silencio. Lo había olvidado, es cierto, lo había olvidado. La mano de mi hijo se apretó a la mía, su mano arañada de niño, manchada de barro y zarzamoras. Sus ojos levantados allá arriba, redondos y asombrados, su voz ligeramente amedrentada:
—¡Mira, el cielo!
Y, juntos, volvimos a descubrirlo».
Ana María Matute. El río (1975). Madrid: Nórdica, 2019; 96 pp.; col. Ilustrados; ilust. de Raquel Marín; ISBN: 978-8417651800. [Vista del libro en amazon.es]