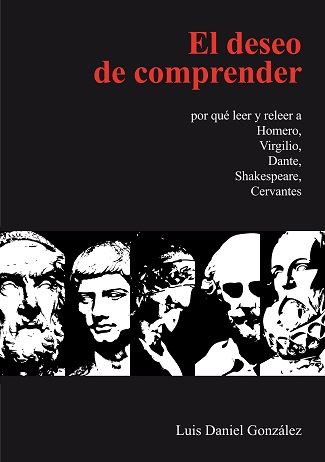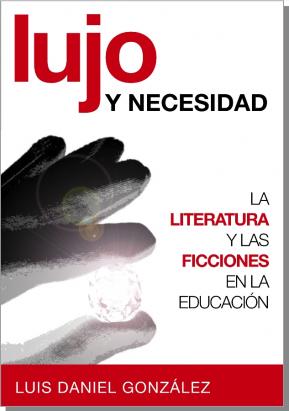Sexta novela de los Episodios Nacionales.
Novela en la que hay numerosas y detallistas descripciones de acciones de combate del sitio de Zaragoza, que tuvo lugar a principios de 1809. El narrador cuenta, de oídas, una batalla que tuvo lugar el 21 de diciembre, «una de las más gloriosas del segundo sitio de la capital de Aragón», en la que no se detiene más porque, dice, «son tantos y tan interesantes los encuentros que más adelante habré de narrar, que conviene cierta sobriedad en la descripción de estos sangrientos choques». Cuenta después, ya como protagonista, «el gran trabajo, el gran frenesí, la exaltación ardiente, en que vivieron por espacio de mes y medio sitiadores y sitiados», con ataques de los franceses, contraataques de los zaragozanos, escaramuzas casa por casa en una «laberíntica guerra de madrigueras», situaciones de falta de alimentos y de fiebres que diezman la población, combatientes de toda clase, entre ellos frailes que exhortaban a los sitiados «furor místico, inspirado en el libro de los Macabeos», etc. Todo el relato resalta el esfuerzo de los franceses por conquistar la ciudad —a la que traen «grande aparato de gente, formidables máquinas, enormes cantidades de pólvora, preparativos científicos y materiales, la fuerza y la inteligencia en su mayor esplendor»—, y cómo, detrás de una deleznable defensa material, «está el acero de las almas aragonesas, que no se rompe, ni se dobla, ni se funde, ni se hiende, ni se oxida y circunda todo el recinto como una barra indestructible por los medios humanos».
Anudado con este hilo está el de la familia Montoria, con la que Gabriel entra en contacto al llegar a Zaragoza. Don José de Montoria, uno de los jefes de la resistencia, un personaje que «no conocía los artificios de la etiqueta, y por carácter y por costumbres era refractario a la mentira discreta y a los amables embustes que constituyen la base fundamental de la cortesía», tiene un hijo, Agustín, que está ennoviado en secreto con María, la hija de un avaro, enemigo de don José, cuya descripción dickensiana no tiene desperdicio: «viejo, encorvado, con aspecto miserable y enfermizo, de mirar oblicuo y desapacible, flaco de cara y hundido de mejillas, Candiola se hacía antipático desde el primer momento. Su nariz corva y afilada como el pico de un pájaro lagartijero, la barba igualmente picuda, los largos pelos de las cejas blanquinegras, la pupila verdosa, la frente vasta y surcada por una pauta de paralelas arrugas, las orejas cartilaginosas, la amarilla tez, el ronco metal de la voz, el desaliñado vestir, el gesto insultante, toda su persona, desde la punta del cabello, mejor dicho, desde la bolsa de su peluca hasta la suela del zapato, producía repulsión invencible. Se comprendía que no tuviera ningún amigo». Candiola dirá, en medio del caos de la batalla, que «es un pecado mortal, es un delito imperdonable dejarse matar, cuando se deben piquillos que el acreedor no podrá cobrar fácilmente».
En las acciones bélicas el narrador se detiene en las que encabezan algunas mujeres, como una tal Manuela Sancho que arrastra a un ataque primero a uno, luego a tres, «luego muchos, y al fin todos los demás, azuzados por los jefes que a sablazos nos llevaron otra vez al puesto del deber. Ocurrió esta transformación portentosa, por un simple impulso del corazón de cada uno, obedeciendo a sentimientos que se comunicaban a todos sin que nadie supiera de qué misterioso foco procedían. Ni sé por qué fuimos cobardes, ni sé por qué fuimos valientes unos cuantos segundos después. Lo que sé es que movidos todos por una fuerza extraordinaria, poderosísima, sobrehumana, nos lanzamos a la lucha tras la heroica mujer». Y, como más de una vez en la serie, el narrador contrasta estas actuaciones con las afirmaciones de algunos varones como, en este caso, Agustín Montoria, que le dice a su novia María: «tú eres una mujer, y una mujer débil, sensible, tímida, incapaz de matar a un hombre, como no le mates de amor. El cuchillo se te hubiera caído de las manos y no habrías manchado tu pureza con la sangre de un semejante. Esos horrores se quedan para nosotros los hombres, que nacemos destinados a la lucha, y que a veces nos vemos en el triste caso de gozar arrancando hombres a la vida».
Son notables las descripciones de las luchas en túneles casa por casa: «este trabajo ardoroso en las entrañas de la tierra a nada del mundo puede compararse. Parecíanos haber dejado de ser hombres, para convertirnos en otra especie de seres, insensibles y fríos habitantes de las cavernas, lejos del sol, del aire puro y de la hermosa luz. Sin cesar labrábamos largas galerías, como el gusano que se fabrica la casa en lo oscuro de la tierra y con el molde de su propio cuerpo. Entre los golpes de nuestras piquetas oíamos, como un sordo eco, el de las piquetas de los franceses, y después de habernos batido y destrozado en la superficie, nos buscábamos en la horrible noche de aquellos sepulcros para acabar de exterminamos». Llegaban luego las luchas con «arma blanca a lo largo de las galerías. Todo aquello parecía una pesadilla, una de esas luchas angustiosas que a veces trabamos contra seres aborrecidos en las profundas concavidades del sueño: pero era cierto y se repetía a cada instante en diversos puntos».
Pero, sobre todo, en la novela tiene un papel fundamental Palafox, a quien se dedican no pocos párrafos: «Debía en gran parte su prestigio a su gran valor; pero también a la nobleza de su origen, al respeto con que siempre fue mirada allí la familia de Lazán y a su hermosa y arrogante presencia. (..) Lo que más que nada hacía simpático al caudillo zaragozano era su indomable y serena valentía, aquel ardor juvenil con que acometía lo más peligroso y difícil, por simple afán de tocar un ideal de gloria. (…) Si carecía de dotes intelectuales para dirigir obra tan ardua como aquella, tuvo el acierto de reconocer su incompetencia, y rodeose de hombres insignes por distintos conceptos. Estos lo hacían todo, y Palafox quedábase tan sólo con lo teatral. Sobre un pueblo en que tanto prevalece la imaginación, no podía menos de ejercer subyugador dominio aquel joven general, de ilustre familia y simpática figura, que se presentaba en todas partes reanimando a los débiles y distribuyendo recompensas a los animosos. Los zaragozanos habían simbolizado en él sus virtudes, su constancia, su patriotismo ideal con ribetes de místico y su fervor guerrero. Lo que él disponía, todos lo encontraban bueno y justo. (…) Su rostro expresaba siempre una confianza suprema, y en él la triunfal sonrisa infundía coraje como en otros el ceño feroz. (…) Como comprendía por instinto que parte del éxito era debido, más que a lo que tenía de general a lo que tenía de actor, siempre se presentaba con todos sus arreos de gala, entorchados, plumas y veneras, y la atronadora música de los aplausos y los vivas le halagaban en extremo».
[Vista del libro en la Biblioteca Virtual Cervantes y en amazon.es]