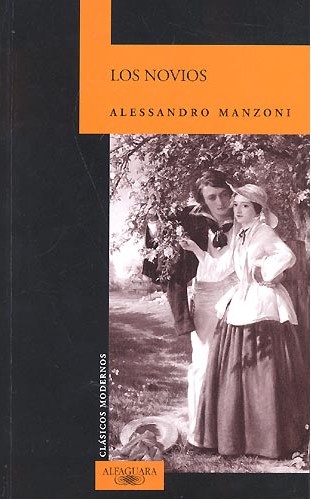
Apuntar alto para llegar lejos
Cuando recuerda el ambiente cultural de la Viena de principios del siglo XX, el historiador del arte Ernst Gombrich cuenta cómo, entonces, muchos artistas de toda clase «eran dioses familiares, las divinidades de aquella religión de la clase media que se conocía como “Bildung”. Este término significa literalmente “formación”, pero acaso su mejor traducción sea “equipamiento mental”». Una gran proporción de las clases medias de los países de lengua alemana del siglo XIX y comienzos del siglo XX, sigue Gombrich, «al menos tenía un mapa»: «El universo de la cultura se percibía no como un caos sino como un cosmos; no estaba formado por informaciones aleatorias, sino por una manifestación coherente de la mente humana. La música, la literatura y el arte tenían cada uno su propio paisaje, con imponentes cumbres, encantadores valles y (…) árboles umbrosos a la vera de un arroyo que invitan a descansar».
Con estas evocaciones, hechas con la convicción de que hoy tenemos bastantes más posibilidades de ofrecer a muchos chicos una educación mejor que la de hace un siglo, Gombrich pretendía subrayar que, con el paso del tiempo, muchos no tienen más claro el mapa sino menos. Y, por mi parte, las traigo aquí como marco para señalar cómo, en lo que se refiere a las lecturas juveniles que conducirían a un buen «equipamiento mental», algunos educadores ven las líneas del mapa bastante borrosas, cuando las ven.
La literatura juvenil no existe
Una pregunta previa es: ¿de qué hablamos cuando hablamos de literatura juvenil? Un buen lector joven es capaz de atacar novelas sofisticadas y, por eso, se puede sostener que no es necesaria ninguna literatura específica para jóvenes. Si un autor ha de tener en cuenta las limitaciones de chicos en edades de aprender a leer cuando redacta un texto para ellos, cabe defender que no debe simplificar nada cuando sus lectores superan, pongamos, los catorce años. La discusión es irrelevante, sin embargo, cuando esos libros existen puesto que muchas editoriales diseñan colecciones cuyo público potencial son los adolescentes y los jóvenes.
Como rasgos comunes, los libros que las componen suelen tener protagonistas en esas edades, describen los ambientes que frecuentan y los problemas que tienen, buscan la identificación del lector usando con frecuencia un narrador en primera persona. En esas colecciones predominan los relatos sobre vida colegial, rivalidades académicas o deportivas, primeros amores, enfrentamientos familiares, proyectos de futuro, sentimientos de soledad, dudas interiores… Cualquiera que lea unos cuantos puede apreciar su interés sociológico y verá que, con frecuencia, contienen penetrantes descripciones psicológicas. En lo negativo comprobará enseguida que bastantes se inclinan hacia el guiño cómplice a los adultos, cuya responsabilidad se diluye, y hacia el compadreo de colegas con los jóvenes, a quienes se manipula con halagos o pulsando las teclas de algunos instintos básicos.
Al mismo tiempo, los jóvenes buscan lecturas diferentes a las que tratan sobre vidas semejantes a las suyas, como los éxitos de la fantasía y de la ciencia-ficción demuestran. Hoy como ayer los jóvenes se ven atraídos por vidas en lugares y escenarios distintos, por el afán de aventuras y el deseo de huida de lo cotidiano, por otros estilos de vida… Parafraseando una famosa frase, también de Gombrich, se puede afirmar que no existe la literatura juvenil, existen jóvenes que leen. Pues, realmente, lo más característico de la juventud es el modo de leer: nunca después se vuelve a leer con tanta pasión, con el ansia de quien está descubriendo la vida y busca en los libros claves para entenderla y manejarse mejor.
Diferencia de ambición
Los comentarios del principio remiten a la cuestión de qué diferencias significativas hay entre los lectores jóvenes de antes y los de ahora. Es clarificador pensar que si, en el pasado, los chicos cogían los libros que conectaban más con su mentalidad y elegían obras como Robinson Crusoe, Jane Eyre, Los tres mosqueteros…, o autoras y autores como Jane Austen, Dickens, Verne…, no lo hacían por su calidad: lo hacían porque no tenían otra cosa. O leían lo que tenían a mano, o no leían. Y unos pocos, muy pocos, leían.
Por el contrario, hoy sobran libros para elegir y, si atendemos a los grandes números, no hay discusión: hoy se lee muchísimo más y son muchos más los jóvenes que leen. Esta realidad, que quita la razón a quienes añoran un pasado en el que sólo había una opción de lecturas, nos sitúa frente al desafío de hoy: ayudar a los jóvenes a escoger entre las diferentes alternativas que se les presentan. Eso sí, el educador tiene por delante un trabajo mayor: ha de realizar un esfuerzo serio para explicarles de modo convincente cuáles son las mejores de las propuestas que les llegan desde la escuela, en casa, por medio de los amigos, a través de la publicidad.
Esa explicación puede comenzar por constatar que hoy, ciertamente, a los ojos de muchos el prestigio lo tienen las estrellas del espectáculo y no los grandes artistas del pasado. Que para las familias se acabaron los tiempos de lectura en voz alta durante las noches de invierno y para los estudiantes nunca volverán las tardes vacías de los domingos o los meses de verano con horas por delante sin nada que hacer mejor que leer. Que, a la hora de competir por el tiempo, la televisión y otros medios pasivos y de gratificación inmediata parecen tener una clara ventaja sobre la lectura.
Pero, al enumerar esas dificultades, deberíamos ver si acaso, implícitamente, no estamos subestimando la capacidad del chico —pues damos por supuesto que no será capaz de vencerlas— y no estamos también desconfiando de que los grandes libros tengan verdadera fuerza —pues se nota que no los consideramos tan poderosos—. Y deberíamos recordar, de paso, que las grandes historias pinchan esos globos: ahí están los éxitos, increíblemente sorprendentes para muchos adultos pero nunca para un buen lector, de la obra de Tolkien y de los libros de Harry Potter.
Un segundo punto de la explicación, relacionado también con el hecho de que vivimos en una sociedad apresurada que valora lo brillante y no lo consistente, debe hacer notar una diferencia en el origen de los libros.
Un escritor antiguo preparaba sus novelas en función de los deseos e intereses que tuviera, pero pensaba en ser leído por todos, escribiera o no sobre jóvenes. No se le ocurría escribir buscando agradar a un «target» de lectores jóvenes. Además, tanto él como sobre todo su editor, sabía bien que quienes tenían «el poder adquisitivo» eran los adultos. Entre paréntesis, es interesante ver cómo usar las palabras que maneja un ejecutivo de una editorial importante nos aclara cómo se trabaja hoy en esta cuestión.
Por el contrario, mucho escritor de ahora sí busca expresamente ser aceptado y leído por un público joven, lo cual en sí mismo no es condenable. También la mayoría de los editores apuestan por productos rebajados pues piensan que así arriesgarán menos y venderán más. Pero, aceptado el planteamiento, el resultado es que autores actuales que podrían escribir excelentes novelas se conforman con obritas claramente menores. Podemos afirmar con certeza que hay una enorme diferencia de ambición, literaria y humana, entre las novelitas de ahora y las obras clásicas que abordan problemas juveniles. Y esto no se aplica sólo a las obras cumbre sino también a la literatura popular: cualquier lector español lo comprende bien si pone a Jules Verne al lado de un autor tan prolífico y vendido como Jordi Sierra i Fabra, por ejemplo.
Grandes focos, potentes flashes
Llegados aquí se puede abordar el núcleo de la cuestión: ¿cuáles son las referencias más importantes del mapa? ¿qué novelas podemos llamar las mejores? No las mejores dadas las dificultades ambientales de hoy, o según los estándares de la Literatura infantil y juvenil (LIJ) actual, o de acuerdo con los intereses específicos o los problemas de lectura de unos chicos concretos, sino las mejores literariamente y de acuerdo con unos deseos y necesidades de los jóvenes que podríamos llamar universales.
Una respuesta genérica sería: las que, a la vez que les enganchan, les hacen conocerse mejor y apreciar mejor la complejidad de la realidad, las que les hacen salir de sí mismos y les abren a los problemas de los demás, las que les aportan la hondura y la visión de conjunto que sus años no les han podido dar todavía. Y una respuesta concreta exigiría «mojarse» y ofrecer una selección posible, bien contrastada, de libros que puedan ejemplificar lo anterior. Doy a continuación una de las mías, en la que a propósito he buscado salirme de los libros habituales en la LIJ, y con la que pretendo apuntar también algunas pautas para la selección y para el consejo.
Parece lógico empezar por libros cuyo valor y eficacia están sobradamente probados por el tiempo. Sin ignorar las dificultades que su lectura puede presentar, a mi juicio es imprescindible hablar a los jóvenes de modo convincente sobre las grandes novelas del pasado que tratan de cuestiones que les afectan. Han de conocer su existencia y su valor, qué pueden encontrar en ellas y qué no. Han de saber que, si algunas veces les resultarán costosas y quizá no las entenderán del todo, en cualquier caso habrán puesto su mente a la par de la del autor y, por tanto, no habrán perdido el tiempo.
Se puede mencionar, en primer lugar, la novela de un proceso formativo juvenil ideal según el modelo al que se refiere Gombrich: El veranillo de San Martín (1857), del austríaco Adalbert Stifter, una «bildungroman» en la que su joven protagonista aprende muchas ciencias y oficios según un programa cuidadosamente fijado. Aunque sea ciertamente ardua —lenta, descriptiva, minuciosa— para un lector joven de hoy, es reveladora de un talante con el conviene medirse: Romano Guardini decía que la obra de Stifter se caracteriza, en lo esencial, por una defensa de los valores del carácter, de la fidelidad a uno mismo y a la propia obra, de la constancia en los trabajos que uno emprende.
Los mismos elogios e incluso más se pueden hacer de la obra que fija el listón de las novelas de amores juveniles, Los novios (1827), de Alessandro Manzoni: en este caso de modo divertido, movido, intenso y profundo, el escritor italiano narra el triunfo del amor de un tejedor y una campesina, después de numerosos incidentes, en la convulsionada Lombardía del siglo XVII. Y por supuesto, los merece también Fiódor Dostoievski, que tiene numerosísimas páginas por las que desfilan multitud de problemas juveniles, como El adolescente (1875) o Los hermanos Karamazov (1879), aunque quizá sea Crimen y castigo (1866) la mejor novela para empezar con él.
Cualquier joven comprende bien la importancia de contemplar su propia juventud tal como es: una etapa de la vida que va enmarcada en contextos más amplios, personales y sociales. En ese sentido, dejando de lado ahora los libros de memorias, pues en principio la carga de nostalgia y evocación que normalmente contienen dificultan la conexión mental con los jóvenes, ayudan mucho los relatos que siguen la evolución de sus personajes durante largos periodos. Es interesante atender a cómo estas novelas, al no estar centradas en los años jóvenes, son como grandes focos que los iluminan, los redimensionan y muestran mejor aún la trascendencia que tienen.
Por citar ejemplos de procedencias y épocas diversas, pocas novelas presentan tan bien el amor juvenil en medio de los convencionalismos sociales como lo hacen Orgullo y prejuicio de Jane Austen o Middlemarch de George Eliot. Las novelas de Charles Dickens, David Copperfield o Casa desolada, entre otras, son como un gran tapiz de variadísimos comportamientos humanos. Hablan muy bien de valor y tenacidad a lo largo de la vida las novelas de Willa Cather, Pioneros y Mi Ántonia. Es difícil encontrar más penetración psicológica a la hora de dibujar como evolucionan distintas personalidades que Los Budenbrook de Thomas Mann. Jóvenes puestos en situaciones límite durante la segunda Guerra Mundial aparecen en El caballo rojo de Eugenio Corti. Aunque tengan menos potencia literaria, son grandes narraciones, y para los chicos del primer mundo son convenientes las lecturas reveladoras de ambientes que ignoran, El río y la fuente, de la keniana Margaret Ogola, Cisnes salvajes, de la china Jung Chang.
No deben faltar, en un plan de lecturas juvenil, una selección de los mejores relatos cortos que se han escrito nunca. Son muchos los que se pueden elegir, y son a veces la mejor primera elección para quienes sienten temor a las novelas kilométricas. Aunque su objetivo no sea dar una visión de conjunto sí tienen la capacidad de actuar como flashes que iluminan poderosamente algunos aspectos de la vida.
Dejando de lado los relatos de fantasía y centrándome sólo en los realistas, un buen comienzo es La muerte de Ivan Ilich, de Leon Tolstoi, una inteligente reflexión sobre qué llena y qué hace estéril una vida. Una comprensión más profunda de la condición humana nos la proporcionan tantos relatos de Antón Chéjov, por ejemplo El estudiante y La novia, o de Katherine Mansfield como La fiesta en el jardín y La casa de muñecas. En tiempos de pusilanimidad intelectual es básico apostar por relatos que llevan hasta el final las consecuencias de algunos planteamientos vitales, como hacen Flannery O´Connor en Los lisiados serán los primeros y en sus demás cuentos, o Vercors en El silencio del mar. Encontramos amistad y valentía en El amuleto de Conrad F. Meyer, coraje y tenacidad en El viejo y el mar de Ernest Hemingway, bondad y paciencia en El hombre que plantaba árboles de Jean Giono…
Varias divisiones por debajo
Si pasamos al terreno de la LIJ, obviamente hay diferentes niveles a la hora de plantear los problemas que se les presentan a los chicos. Pero, de modo general, se puede afirmar que la literatura juvenil actual está llena de ficciones que no se caracterizan por su categoría literaria, y no porque su confección sea mejor o peor, sino porque absolutizan tanto el instante que no tienen ni hondura ni perspectiva. Y aquí aparece una gran cuestión: cuando las ficciones juveniles abundan en protagonistas centrados en sus problemitas presentes, preparan el camino para que sus lectores y espectadores renuncien a proyectos vitales ambiciosos y sean pequeñitos de mente y corazón en el futuro, por más simpáticos que sean cuando son jóvenes.
En un escalón bajo hay novelitas sobre adolescentes que sufren como un drama el contraste de sus pequeñas dificultades diarias con el mundo de fantasía que les ofrecen la televisión y el mundo del consumo. Son problemas reales para quienes los padecen pero magnificados en muchísimos casos. Sobre tales relatos ironiza la norteamericana Beverly Cleary en Querido señor Henshaw: a un chico de nombre Leigh que quiere ser escritor, le presentan a una escritora de nombre Angela Badger que, dice Leigh, «escribe casi siempre sobre niñas con problemas, como el de tener los pies muy grandes, o granos, o algo parecido».
En cuanto la edad sube, las ficciones suelen reunir los temas propios del costumbrismo juvenil en unas mezcolanzas más o menos afortunadas. En esa dirección, dos novelitas jugosas de aquí y ahora que reflejan con gracia determinadas mentalidades y ambientes actuales son Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero de Martín Casariego, y Vigo es Vivaldi de José Ramón Ayllón. De las dos se puede decir que hablan con sentido sobre la efervescencia del primer amor, que no contienen los chorros de romanticismo rosa y verde de otras, que no recurren a las propiedades inflamables de algunos deseos para manipular al lector adolescente.
Ahora bien, estas dos novelas, probablemente las mejores en ese subgénero que se han escrito en España en los últimos años, juegan varias divisiones por debajo de las grandes novelas, y así debe hacerse notar. Incluso puede decirse que hay una notable diferencia de categoría literaria entre ellas y La vida nueva de Pedrito de Andía, de Rafael Sánchez Mazas, para mi gusto la mejor novela de amores juveniles y mundo colegial que se ha escrito en castellano.
La escalera debe continuar
Pero si las últimas novelas citadas están centradas en el descubrimiento del amor como conmoción interior, también las hay que cargan la mano o que usan el gancho del aspecto físico de la cuestión. Por la misma fuerza de las cosas, esos relatos actúan en los lectores jóvenes como acicates que les llevan a buscar experiencias semejantes, y como una especie de consejeros a distancia que, al desculpabilizar las actuaciones más o menos desafortunadas de los protagonistas, tranquilizan la conciencia del lector. Estamos lejos de advertencias como la que Dickens, en Oliver Twist, hace decir a la señora Maylie cuando advierte a su hijo Harry sobre su amor por la huérfana Rose: «La juventud tiene muchos impulsos generosos poco duraderos y entre ellos hay algunos que cuanto más pronto se satisfacen más efímeros son».
De todos modos, como dice Manzoni en Los novios, «en los errores, y máxime en los errores de muchos, lo más interesante y más útil de observar me parece que es justamente el camino que han recorrido las apariencias, los modos en que han podido entrar en las mentes y dominarlas». Por eso viene bien preguntarse si, entre las causas de tantas vidas fracasadas, no habrá que poner esos relatos que juegan con la complicidad interior de quien no quiere sufrir ni esforzarse, y que contienen toneladas de sentimentalismo y frivolidad, por ejemplo cuando presentan el sexo con la tramposa naturalidad de quien dice ignorar qué pasa cuando se acerca una cerilla al fuego.
Corresponde a los educadores no seguir el juego a quienes tratan a los chicos como incapaces intelectualmente cuando dicen que sólo hay que darles obras fáciles, y como débiles mentales cuando les proponen relatos cómplices. En positivo, son ellos quienes deben promover la mejor literatura: la que nos deja ver debajo de la superficie y tiene profundidad, la que muestra los otros lados de las cosas y añade perspectiva, la que nunca tiende trampas para incautos y menos a los jóvenes. Y, cuando deban proponer libros de menos alcance, han de procurar que sean peldaños para subir a la mejor literatura y a un grado superior de madurez.
Como explica Gombrich, si el lenguaje del arte tiene una cohesión «tenemos derecho a hablar de vocabularios y recursos pobres y ricos, posibilidades de diferenciación y discriminación», y si «puede haber una transición natural desde el interés por las columnas de cotilleos hasta el disfrute de noveluchas», es de suponer que la escalera debe continuar hacia una mayor «riqueza en la articulación de los problemas humanos». No pretendo negar las dificultades, ni la real debilidad o falta de preparación de muchos lectores, ni la desproporción entre sueños y realidades, sino hacer notar una ley física inalterable: las leyes de la trayectoria exigen que para llegar lejos se apunte alto.
NOTAS
Este artículo fue publicado en ACEPRENSA, XI.2003, y ha sido revisado en junio de 2007.
Las citas de Gombrich están tomadas de la parte autobiográfica de Gombrich esencial – Textos escogidos sobre arte y cultura (The Essential Gombrich, 1996); edición de Richard Woodfield; Madrid: Debate, 2004, 2ª ed.; 624 pp.; trad. de muchos autores; ISBN: 84-8306-586-X.
La opinión de Romano Guardini a propósito de Stifter está tomada de Las etapas de la vida – Su importancia para la ética y la pedagogía (Die Lebensaler. Ihre ethische und pädagogische Bedeutung, 1953). Madrid: Palabra, 1997; 157 pp.; col. Biblioteca Palabra; introd. de Alfonso López Quintás; trad. de José Mardomingo; ISBN: 84-8239-205-0.



























