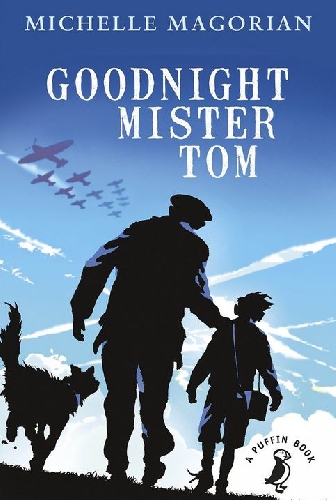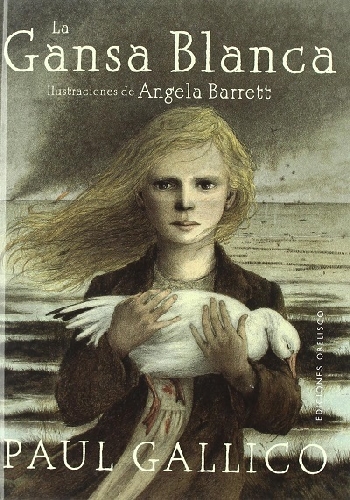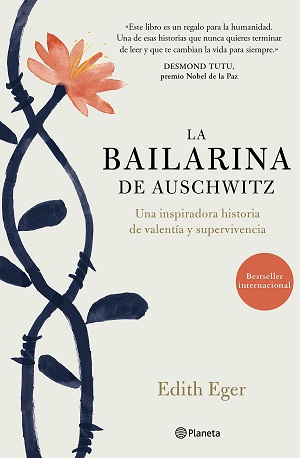
Busqué La bailarina de Auschwitz, de Edith Eva Eger, después de leer esta espectacular selección de frases, y no me defraudó. Por más que con frecuencia su autora repita ideas y tenga un tono muy exhortativo, su relato es convincente y, en muchos tramos, conmovedor. Está dividido en cuatro partes: «La prisión», «La huida», «La libertad» y «La curación», aunque al principio la autora dice que hablará de tres cosas: «mi historia de supervivencia, mi historia de autocuración y las historias de las maravillosas personas a las que he tenido el privilegio de guiar a la libertad». En los comentarios que siguen hablaré de algunos contenidos del libro sin mencionar las historias de pacientes atendidos médicamente por la autora, que le sirven para dar variedad a su relato y, sobre todo, le ayudan a dirigirse a muchos posibles lectores: «No quiero que escuches mi historia y digas: “Mi sufrimiento es menos grave”. Quiero que escuches mi historia y digas: “¡Si ella puede hacerlo, yo también!”».
Al principio habla de su país natal y de su familia, sus padres y sus dos hermanas mayores, Klara y Magda, y de que eran judíos de etnia húngara viviendo en un país predominantemente checo; cuenta su infancia y adolescencia y explica que tenía grandes dotes como bailarina hasta el punto de que, junto con algunas compañeras, esperaba ir a las siguientes olimpiadas. En mayo de 1944, cuando tiene 16 años, sus padres, su hermana Magda y ella, son internados en Auschwitz. Entre los muchos episodios que vivió allí destaca el que da título al libro: una ocasión en la que bailó a petición del doctor Josef Mengele, un momento en el que rememoró con toda su hondura una advertencia: «»Todo el éxtasis de tu vida vendrá de tu interior», me había dicho mi profesora de ballet. Nunca entendí qué quería decir. Hasta Auschwitz». Su hermana y ella son liberados en 1945 e intentan rehacer sus vidas; Edith se casa con 19 años y, ya con una hija, ella y su marido se marchan a los Estados Unidos. Allí tiene dos hijos más y comienza los estudios de psicología cuando tiene poco más de treinta años.
Le causa un gran impacto la lectura del libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que llegó a sus manos en 1966. Escribe que, al leerlo, le viene a la memoria una frase de su madre, camino de Auschwitz, «recuerda, nadie puede quitarte lo que pongas en tu mente», y le hace pensar que «no podemos decidir hacer desaparecer la oscuridad, pero podemos decidir encender la luz», que «por muy frustrante, aburrida, limitadora, dolorosa u opresora que sea nuestra experiencia, siempre podemos decidir cómo reaccionar. Y por fin empiezo a entender que yo también puedo decidir. Darme cuenta de eso cambiará mi vida». Un año antes de licenciarse en Psicología en la Universidad de Texas-El Paso, a los 42 años, en 1968, y como consecuencia de un ensayo que había publicado, titulado «Viktor Frankl y yo», recibe una carta del psiquiatra vienés encabezada con un «De superviviente a superviviente»: así se inició su relación epistolar con Frankl, a quien pudo conocer «en persona en una conferencia que dio en San Diego en la década de 1970».
Una de las ideas que recorre todo el libro, que comprendió al leer a Frankl, es la de que el silencio y la negación ante las desgracias del pasado son grandes errores. Lo anuncia ya al principio del libro: «Durante gran parte de mi madurez, creí que mi supervivencia en el presente dependía de mantener encerrado el pasado y sus tinieblas. Durante mis primeros años como inmigrante en Baltimore en la década de 1950, ni siquiera sabía pronunciar Auschwitz en inglés. En cualquier caso, no habría querido explicarle a nadie que había estado allí, aunque hubiera podido. No quería la compasión de nadie. No quería que nadie lo supiera». Pero, explica más adelante, «lejos de disminuir el dolor, todo lo que nos negamos a intentar aceptar se convierte en una realidad tan inexpugnable como los muros de cemento y las barras de acero», pues la libertad empieza por aceptar lo sucedido y «significa armarnos de valor para desmantelar la prisión pieza a pieza». Las cartas con Frankl le ayudaron también a encauzar su trabajo profesional: a «tratar de encontrar sentido a mi vida ayudando a que otros encontraran sentido a la suya».
Luego, en su itinerario personal y profesional la autora fue más lejos y se dio cuenta de que tenía que aprender a ver en su pasado una oportunidad «para crecer, en lugar de una confirmación de mi debilidad o mis heridas»; a verlo no como «algo que silenciar, eliminar, evitar o negar», sino como «un pozo al que acudir, una fuente profunda de conocimientos e intuición sobre mis pacientes, su dolor y el camino a la curación». Apunta que, «a veces, los peores momentos de nuestra vida, los momentos en los que nos asedian deseos negativos que amenazan con desquiciarnos con la insostenibilidad del dolor que debemos soportar, son en realidad los momentos que nos llevan a entender nuestra valía. Es como si adquiriéramos consciencia de nosotros mismos, como un puente entre todo lo que ha sucedido y todo lo que sucederá. Adquirimos consciencia de todo lo que hemos recibido y lo que podemos decidir perpetuar o no perpetuar. Es una especie de vértigo, emocionante y aterrador, con el pasado y el futuro rodeándonos como un inmenso pero franqueable cañón». Así que, afirma, esta es «la importante lección que empecé a estudiar en Auschwitz: nuestras experiencias dolorosas no son un hándicap, son un regalo. Nos proporcionan perspectiva y sentido, una oportunidad de encontrar nuestro objetivo y nuestra fuerza».
La narración tiene no pocos momentos emocionantes. Así, durante su estancia en Auschwitz, recuerda unas palabras que le decía su madre, «me alegro de que tengas cerebro, porque no tienes planta», que, dice, «despertaban en mí el miedo a no ser digna, a no valer nada. Pero en Auschwitz, la voz de mi madre resonaba en mis oídos con un sentido diferente. “Tengo cerebro. Soy lista. Voy a solucionar las cosas”. Las palabras que oía en mi cabeza marcaron una enorme diferencia en mi capacidad de mantener la esperanza. Esto también les sucedió a otras presas. Descubrimos una fuerza que podíamos extraer de nuestro interior; una manera de hablar con nosotras mismas que nos ayudaba a sentirnos libres, que nos mantenía asentadas en nuestra moral, que nos proporcionaba una base y una seguridad, incluso cuando las fuerzas externas trataban de controlarnos y destruirnos. “Estoy bien —aprendimos a decir—. Soy inocente. De algún modo, algo bueno saldrá de esto”».
También es intenso un episodio en el que se separa de su hermana. «Suenan unos cuantos disparos más. No hay rastro de Magda. “Ayúdame, ayúdame”. Me doy cuenta de que estoy rezando a mi madre. Estoy hablando con ella tal como ella solía rezarle al retrato de su madre que estaba sobre el piano. Incluso lo hacía cuando estaba embarazada, me había explicado Magda. La noche que nací, Magda oyó a mi madre gritar: “¡Madre, ayúdame!”. Y, a continuación, Magda oyó llorar a un bebé (yo) y nuestra madre dijo: “Me has ayudado”. Recurrir a los muertos es mi herencia. “Madre, ayúdanos”, rezo. Veo un destello gris entre los árboles. Está viva. Ha escapado de las balas. Y, de algún modo, ahora pasa inadvertida. No respiro hasta que Magda está de nuevo a mi lado». Un episodio que, igual que otros, le hace pensar en «un truco de magia, una prueba de que existe una cuerda salvavidas que nos une; una prueba también de que, incluso en aquel momento, existía bondad en el mundo».
Edith Eva Eger. La bailarina de Auschwitz (The Choice: Embrace the Posible, 2017). Barcelona: Planeta, 2018; 416 pp.; trad. de Jorge Paredes; ISBN: 978-6070749001. [Vista del libro en amazon.es]