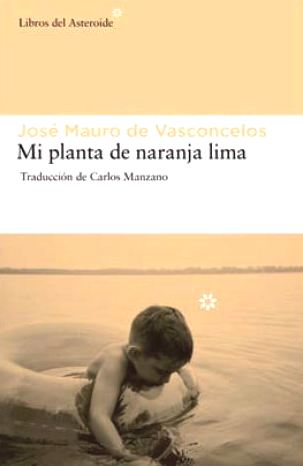
Verdades canallescas, libros como hachas
Entre las novelas sobre vidas familiares durísimas en las que un niño ocupa el punto central de la trama, pueden ser especialmente desasosegantes aquellas en las que los pequeños no tienen ningún adulto de referencia o, si lo hay, queda oscurecido por el peso abrumador de otras personas o de otras circunstancias. En estas historias es como si los autores preguntasen a los niños y, con sus testimonios, quisieran tanto denunciar comportamientos que deberían ser desterrados, como incitar a la comprensión hacia quienes por ser hoy víctimas parecen tener más probabilidades de ser mañana verdugos.
No me refiero, por supuesto, a las novelas exhibicionistas que mercadean con el dolor de los niños, como esas narraciones de tristísimas infancias en primera persona que tanto han proliferado en los últimos años a raíz sobre todo de Las cenizas de Angela, de Frank McCourt. Ningún relato de categoría sobre vidas así trata el dolor de un niño con un humor rastrero que culpabiliza continuamente a otros de las desgracias que van acumulándose, una tras otra, hasta la victoria final del autor sonriendo en la cubierta, una nueva clase de final feliz.
Un buen libro tampoco se limita sólo a ofrecer retratos psicológicos excelentes de los chicos, o a realizar ajustadas descripciones de los ambientes sofocantes donde viven, o a señalar la evidencia de que con un entorno así no hay base sobre la que levantar una personalidad equilibrada. Aún con deficiencias, que normalmente se derivan de que los autores no dan con la forma más apropiada de manejar situaciones tan delicadas, las mejores novelas, también algunas de literatura infantil y juvenil (LIJ), dejan clara la necesidad de afecto que tienen los niños o, también, cómo el afecto es insuficiente cuando no es fuerte y no es ecuánime. Ir más lejos y dar soluciones positivas es otra cosa.
«No todos pueden ser huérfanos»
En Pelo de Zanahoria, Jules Renard escribe una de las primeras novelas que reflejan recuerdos de infancia con afán vindicativo hacia una madre mezquina e hipócrita. Pelo de Zanahoria, el menor de la familia campesina Lepic, es un chico torpe y al principio cándido, que sufre a un padre indiferente, a una madre desamorada, y a unos hermanos que se aprovechan de su ingenuidad. Su evolución hacia una postura de total enfrentamiento con su madre se narra de modo esperpéntico, con rasgos de humor grotesco y algún ramalazo de irónica ternura, pero con un estilo escueto y medido que deja un regusto amargo pues no parecen quedar resquicios para la bondad. Cuando Pelo de Zanahoria se lamente de que «no todos pueden ser huérfanos», estaremos de acuerdo con él pues seremos conscientes del dramatismo de vivir donde no hay afecto ni buen ejemplo.
En ese sentido, el relato de Renard nos puede hacer reaccionar como el ingenuo David Copperfield cuando Uriah Heep se desenmascara frente a él: «Había visto la cosecha, pero no se me había ocurrido pensar en la siembra». Entre paréntesis, llevando la reflexión a otro nivel, y puesto que la vida externa estable del Renard adulto no hacía sospechar que una infancia tan penosa pudiera ser la suya, según confesó en su Diario, cabría preguntarse si hurgar en la propia herida no añade más dolor y más rencor, y cuánto hay de insano, para él mismo y para sus lectores, en mostrar así las cosas cuando desde la madurez ya se sabe con certeza que la realidad tiene más caras.
Un buen ejemplo de lo mismo dentro de la LIJ es Un toque especial, de la inglesa Anne Fine: las raíces del inexplicable comportamiento de una niña de nombre Tulip están en los malos tratos que recibe de un padre vengativo y obstinado, como poco a poco va descubriendo su mejor amiga Natalie. No sólo es que cualquier niño actúe mal a veces, sino que si aún encima es tratado con mezquindad, lo más probable es que su conducta termine siendo también odiosa: si has sido educada «como si tus sentimientos no importasen, probablemente supondrías que los sentimientos de los demás tampoco importan, ¿no?», dice a Natalie su padre.
Padres con «el rostro de un enemigo»
Llámalo sueño, una narración con recuerdos del autor, Henry Roth, cuenta un año de la vida de David Schearl, un niño de seis años hijo de un matrimonio de judíos centroeuropeos instalados en Nueva York a principios del siglo XX. David vive atemorizado por un padre violentísimo que hace de su vida un tormento, y busca protección en su madre, una mujer abnegada y paciente y desconcertada en el nuevo mundo al que ha llegado. El interés principal de Roth es efectuar un análisis psicológico del interior del pequeño David y reflejar la vida de los emigrantes europeos, de modo que se vea cómo el choque cultural produce víctimas inocentes y cómo «el sueño americano» puede ser la peor de las pesadillas. Como suele ocurrir en esta clase de relatos, el ritmo de la narración lo marcan los sucesos que van dejando su huella en el pequeño David. Y así, después de sorprender una conversación de unos compañeros de trabajo de su padre, se nos dice que «David nunca dijo nada a nadie de lo que había descubierto, ni siquiera a su madre… Era demasiado aterrador, demasiado irreal para compartirlo con nadie». Cuando luego su madre hace un comentario incidental, el narrador apunta que ella «no sabía, como sabía él, que el mundo entero podía romperse en miles de pequeños fragmentos, todos zumbando, todos gimiendo, sin que nadie los oyera ni nadie los viera, salvo él». David sufre porque «no podía expulsar aquellas imágenes temibles, que se aferraban a su mente como si estuvieran soldadas a ella»; sufre porque se ve indefenso ante los castigos de un padre que siempre se le aparece con «el rostro de un enemigo».
La misma sensación de dolor e impotencia deja el brasileño José de Vasconcelos con su conmovedora Mi planta de naranja-lima, una versión literariamente menor del mismo tema de un niño golpeado brutalmente por un padre que a veces pierde por completo el control. Como Llámalo sueño, Mi planta de naranja lima no manipula el dolor ni acusa de modo simplificado a nadie, simplemente pone al lector delante y dentro de una persona concreta. Esa voluntaria limitación de ceñirse a mostrar el sufrimiento del niño, junto al acierto en la voz del pequeño Zezé, están en el origen de la rara intensidad y de la capacidad de llegar derecho al corazón que tiene Mi planta de naranja lima.
Niños graciosísimos
Pero los niños no sólo sufren en los ambientes sórdidos en los que la promiscuidad y la miseria tienen tanto que ver con la bajeza de los comportamientos. El retrato tragicómico de la clase alta limeña de los años sesenta que hace Alfredo Bryce Echenique en Un mundo para Julius, muestra la desastrosa educación emocional de un niño a cargo de unos padres irresponsables y que convive con unos hermanos chulescos. Son varios años en la vida de Julius, el hijo pequeño de una familia muy adinerada, cuyo padre muere y cuya madre se casa de nuevo con Juan Lucas, un millonario golfista (en los dos sentidos). Cuando el nuevo matrimonio decide abandonar su palacio y construirse una casa nueva, despiden a una parte de la servidumbre, los únicos por los que Julius siente verdadero afecto. La novela termina cuando Julius tiene once años y han sucedido ya las suficientes cosas para poder afirmar que la inocencia de su infancia ha llegado a su fin.
Además de otras características formales peculiares, la historia se cuenta con una permanente ironía, que tiene acentos compasivos al referirse a Julius, o sarcásticos sin aspereza excesiva para personajes como Juan Lucas. Este tono sirve para realizar tanto un retrato demoledor de la enorme diferencia de clases en la sociedad limeña, como para perfilar qué trágica resulta una educación frívola. «Es tan bonito que el hijo menor toque el piano o sea pintor y lo vistes elegantísimo y le da un inmenso encanto a la casa, mira Juan lo bonito que es ver a Julius sentado en su piano, ya poco a poco le irá pasando pero por ahora es graciosísimo, no lo puedes negar, darling»: son palabras de su madre, poco más que una muñeca tonta. Y estando en sus manos y en las de su clasista padrastro, viendo a su alocado hermano Bobby de burdel en burdel, faltándole la referencia-barrera que suponía Cinthia, su hermanita muerta (como la Phoebe de Holden Cauldfield en El guardián entre el centeno), ¿qué será de Julius? El narrador da una pista cuando termina señalando cómo Julius supera unos instantes de intenso sufrimiento que se producen cuando intuye algo que no quiere saber: «Pero el momento en que Julius le ganó la partida al momento se parecía más bien a una situación en la que, por ejemplo, un hombre que no tarda en cortarse las venas te entrega el cortaplumas diciéndote: “ténmelo un ratito, por favor, ahorita vuelvo por él”».
Uno de los mejores relatos de LIJ que colocan a un chico pequeño en manos de unos padres egoístas es Elvis Karlsson, el personaje creado por la escritora sueca María Gripe. De las diferencias entre Julius y Elvis merecen ser resaltados dos rasgos que revelan cómo se suele abordar una narración así dentro de las coordenadas habituales de los libros infantiles: el sieteañero Elvis tiene un abuelo comprensivo a quien puede acudir ante la histeria de su madre y el desinterés de su padre, mientras que Julius no tiene a nadie; si Julius es un chico inocente, siempre desconcertado, como seguramente pasa en la mayoría de los casos, Elvis se interroga sobre todo lo que le ocurre con una perspicacia fuera de lo común, y a sus siete añitos va tomando decisiones para su comportamiento futuro.
Caminos para la comprensión
Sería injusto rechazar novelas como éstas porque, cada una en su ámbito y a su modo, sean el origen de otras que, al acentuar en exceso el rencor o la denuncia, a veces resultan tan o más rechazables que las conductas que describen: cada novela ha de juzgarse por sí misma. Tampoco es un defecto que pasen por alto algunos aspectos de la vida real, como por ejemplo la condición fugaz de muchos sufrimientos infantiles. Es cierto que los niños «se hallan demasiado atentos al placer nuevo de existir, para entregarse a ninguna meditación comparativa, fuente de tristeza», como dice Juana de Ibarbourou en Chico Carlo, y que aquellos «dolores fugitivos» se ven agrandados cuando pasan por los filtros del recuerdo. Pero está fuera de discusión que no todos los dolores del niño son pasajeros y que la impronta que les dejan las injusticias es grande.
Por otro lado, sería parcial sobrevalorar estos retratos por más que coincidan con algunas experiencias o conocimientos de primera mano: ningún conjunto de observaciones certeras sobre una realidad agota esa realidad. Lo fructífero es preguntarnos qué aprendemos de unas historias tan crudas, qué nos muestran y qué nos ocultan los distintos tonos con que los autores las cuentan. En esas direcciones, al ir enseñándonos cómo va llenándose de minas el terreno previsto para edificar su futuro, estas novelas inducen en nosotros un doble sentimiento: de benevolencia hacia unos chicos que van a llegar a la madurez tan lastrados, y de rechazo hacia unos modos de tratarlos tan indignos. Pero estos mensajes están descompensados en unas novelas que, como las de Renard y de Bryce, dejan posos de rabia y de cinismo. El aparente despego que usa Renard, igual que la poderosísima ironía de Bryce, pueden ser luminosas para mostrar la cara repugnante de los comportamientos que describen, pero cuando nos llevan a reírnos más que a compadecernos de Pelo de Zanahoria y de Julius, dejan de ser el mejor camino para llegar a una comprensión más profunda de sus problemas. A mi juicio, ni una pretendida neutralidad ni el distanciamiento sarcástico son los instrumentos adecuados para tratar el dolor de un niño.
No es que determinadas cosas no deban contarse. Lo explica Maxim Gorki cuando rememora una niñez espantosa en Mi infancia: «Al recordar esta infamia de plomo de la salvaje vida rusa, a veces, me pregunto: ¿vale la pena hablar de esto? Y, con renovado convencimiento, me respondo: vale la pena; pues ésta es una verdad canallesca, que se aferra a la vida y perdura hasta el día de hoy, una verdad que es preciso conocer hasta en sus raíces, para arrancarla, también de raíz, de nuestra memoria, del alma del hombre, de toda nuestra vida agobiadora y bochornosa». Como Roth en Llámalo sueño, también Gorki habla de terribles palizas: «El abuelo me vapuleó hasta hacerme perder el conocimiento; estuve enfermo varios días, tumbado boca abajo en un lecho amplio y cálido, en una pequeña habitación con un sola ventana y una lamparilla roja que ardía siempre en un rincón, ante un pequeño retablo, abarrotado de iconos. Aquellos días de enfermedad fueron trascendentales en mi vida. Durante ellos, debí hacerme mucho mayor y apercibirme de algo extraordinario. Desde entonces surgió en mí un inquieto interés por las gentes, y mi corazón, como si le hubiesen arrancado la piel, se tornó insoportablemente sensible a toda clase de agravios o dolores, propios o ajenos».
Este tono dolido del relato de Gorki, como los acentos de la novela de Roth, llevan a la piedad y nos hacen vivir los sufrimientos interiores tal como los vive un niño que aún no tiene costras en el alma. Ambas narraciones provocan en nosotros una conciencia más aguda del sufrimiento de los inocentes, pues logran atrapar el dolor desolado de los primeros años de la infancia, «el dolor en su estado puro, sin templar por el sentimiento de la realidad ni por la intrusión de circunstancias extrañas», del que Primo Levi habla en Si esto es un hombre, y que compara con algunos sentimientos de los recluidos en los campos de concentración.
La corrupción de lo mejor
Kafka decía que «sólo deberíamos leer libros de los que muerden y pinchan. Si el libro que leemos no nos despierta de un puñetazo en la cara, ¿para qué leerlo? ¿Para que nos haga felices (…)? Por Dios, podríamos ser igual de felices sin libros, y si nos hicieran falta libros para ser felices, podríamos escribirlos nosotros mismos, llegado el caso. No, lo que necesitamos son libros que caigan sobre nosotros como un golpe dolorosísimo, como la muerte de alguien a quien amábamos más que a nosotros mismos, como si nos viéramos desterrados a los bosques, lejos de todo ser humano, como un suicidio; un libro tiene que ser un hacha que abra un agujero en el mar helado de nuestro interior».
Tal como yo lo veo, los libros citados son un poco así. Aunque no sean agradables para todos, aunque no den salidas esperanzadas porque sus autores no las ven, son novelas clarificadoras para cualquier lector maduro. En ellas se aprecia, una vez más, que cuanto más alta es una realidad, mas nefastas son las consecuencias de su corrupción. Si la familia es para muchos un refugio y un motor, el lugar donde se ve y se aprende qué quiere decir amar y ser amado, para otros puede ser un lugar del que huir y un lastre del que desprenderse. Y, sin duda, quien ha sido maltratado en su infancia tiene difícil dejar atrás los desengaños y creer en la bondad, mientras su memoria siga dominada por el resentimiento y no vea razones para la esperanza en el horizonte.
Ahora bien, llegados aquí conviene recordar las conclusiones del psiquiatra francés Boris Cyrulnik en Los patitos feos, un sugerente libro subtitulado La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida. En él, Cyrulnik aclara que cuando a ciertos acontecimientos de la infancia se les concede un exceso de valor explicativo, torpeza causada por la ignorancia o por prejuicios ideológicos, entonces sí adquieren el efecto de un verdadero trauma que no tiene tratamiento. Frente al estereotipo que se podría formular diciendo que «si algo es innato, no hay nada que hacer, pero si es cultural, podemos combatirlo», Cyrulnik afirma que «una alteración metabólica es con frecuencia más fácil de corregir que un prejuicio». A los numerosos ejemplos que pone Cyrulnik, él mismo superviviente de los campos de concentración nazis, podríamos añadir, además de algunas historias citadas más atrás, el relato autobiográfico de infancia del premio Nobel sueco Harry Martinson cuyo título Las ortigas florecen es de sobra expresivo.
Motivos para el final feliz
Como afirma Cyrulnik, las posibilidades de que un chico pueda salir airoso de una infancia dramática dependen del encuentro con alguna persona significativa: «una maestra que con una frase devolvió la esperanza al niño, un monitor deportivo que le hizo comprender que las relaciones humanas podían ser fáciles, un cura que transfiguró el sufrimiento en trascendencia…». Y dependen, también, de vivir en una cultura en la que uno pueda llegar a ser actor y no espectador de su propia vida, una cultura que pueda «dar un sentido a lo que nos ha ocurrido: organizar la propia historia, comprender y dar». A la contra, continúa el psiquiatra francés, esto quiere decir que «una cultura de consumo, incluso en aquellos momentos en que la distracción resulta agradable, no proporciona factores de resiliencia».
En este punto podemos descubrir una parte del por qué hay tanta diferencia entre los desenlaces de los melodramas sobre infancias desgraciadas que se publican ahora y los que fueron habituales en el pasado. En los actuales los protagonistas no tienen problemas materiales pero sí unas enormes carencias afectivas y una desesperanza que parece irremediable. En los de antes los chicos vivían en unas condiciones materiales incomparablemente peores pero, para reconstruir sus vidas, muchos tenían confianza en la providencia divina y en la justicia que resplandecerá en la otra vida.
Para ejemplificar esto podemos recurrir a la autoridad literaria de Dickens, un autor que tiene clarísimo cuál es la única fuente de sentido que nunca se seca, la única que proporciona motivos para el final feliz pues es la única que sirve también cuando las historias de aquí abajo terminan mal. Al final de Oliver Twist, el autor inglés resume las actitudes con las que, a partir de entonces, vivirían los dos huérfanos cuyas vidas deja encarriladas, e indica que, después de tantas adversidades, «recordaban sus lecciones con compasión hacia el prójimo, amor mutuo y gracias fervorosas a Aquel que los había protegido y amparado». Y completa su formulación añadiendo que sus criaturas de ficción tenían la seguridad de que «sin generosidad de corazón ni gratitud hacia aquel Ser cuyo código es la clemencia y cuyo gran atributo es la benevolencia hacia todos los seres que respiran, la felicidad nunca puede alcanzarse».
NOTAS
Este artículo fue publicado en la revista NUESTRO TIEMPO en mayo de 2004.
Los libros citados que no aparecen en la página web, son:
—Cyrulnik, Boris. Los patitos feos (Les villans petis canards, 2001). Barcelona: Gedisa, 2002; 238 pp.; trad. de Tomás Fernández Aúz y Beatriz Eguibar; ISBN: 84-7432-926-4.
—La cita de Franz Kafka, que pertenece a una carta de 1904, la he tomado del ensayo biográfico de Klaus Wagenbach que figura en la edición dirigida por Jordi Llovet de Obras completas I – Novelas; Barcelona: Círculo de lectores – Galaxia Gutenberg, 1999; 1979 pp.; prólogo de Hannah Arendt; trad. de Miguel Sáenz; ISBN: 84-8109-257-6.
—Levi, Primo. Si esto es un hombre (Se questo è un homo, 1958). Barcelona: El Aleph, 1998; 216 pp.; trad. de Pilar Gómez Bedate; ISBN: 84-7669-368-0.
—McCourt, Frank. Las cenizas de Angela (Angela´s Ashes, 1996). Madrid: Maeva, 1997; 396 pp.; trad. de Alejandro Pareja; ISBN: 84-86478-69-3.



























