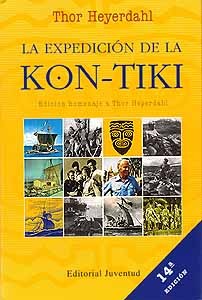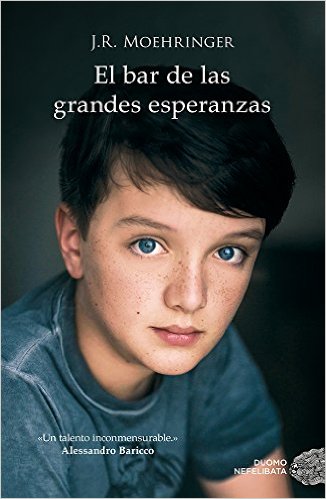
J. R. Moehringer, un periodista norteamericano que obtuvo un Premio Pulitzer en el año 2000 y que dio forma literaria a Open, de André Agassi, es el autor de El bar de las grandes esperanzas, un relato autobiográfico que, aunque podría ser más corto, tiene muchos aciertos. Su narración empieza, en 1972, cuando el pequeño JR (sic) tiene unos siete años. Vive con su madre y sus tíos, en casa de sus abuelos, en Manhasset, Nueva York. Su padre es un conocido locutor musical de radio a quien nunca vio pero cuya voz aprende a buscar y reconocer en los aparatos de radio: «la vida consiste en escoger qué voces sintonizar y qué voces no, lección que yo aprendí mucho antes que la mayoría de la gente, pero que me costó más que a muchos otros aplicar correctamente».
Su madre, una mujer con la que su hijo se siente siempre muy en deuda, tiene una gran capacidad de fabulación: no mentía, dice JR, lo que «hacía, simplemente, era bajarle el volumen a la verdad». Una de sus mejores anécdotas tiene lugar cuando cuando lleva al pequeño JR a ver un psiquiatra y este le dice que «el niño sufre una crisis de identidad»: entonces su madre le dice al niño que se levante, mira al psiquiatra y, «con voz serena, le informó de que los niños de siete años no sufren crisis de identidad».
Su tío Charlie trabaja en un bar que, al principio, se llama Dickens y luego Publicans. Siendo niño, JR conoce también a otros empleados del bar. Pasa un tiempo en Arizona pero, los veranos, vuelve a su barrio neoyorquino. Más adelante acaba yendo a Yale y licenciándose allí, pero el bar sigue siendo su referencia. Luego trabaja como asistente, o «chico de las fotocopias», en The New York Times. Acaba su relato cuando, después de un año, deja ese empleo para irse a trabajar a otro lugar. Ata cabos, en un último capítulo, justo después del atentado contra las Torres Gemelas.
El lector asiste a los sucesivos descubrimientos de la vida del narrador, a sus éxitos y a sus decepciones. Lo mejor son las descripciones de los personajes que poblaban el bar. Sin duda, el autor oculta o suaviza, e incluso idealiza, lo peor de aquellas situaciones —abunda la bebida, no faltan algunas peleas, también hay algo de sexo, curiosamente no hay nada de drogas—, pero logra capturar el encanto de muchos momentos memorables.
Como El gran Gatsby —novela que se ambienta en la misma zona de Nueva York—, el narrador también siente como inalcanzable llegar a «entrar ahí dentro», en las grandes mansiones de la alta sociedad. Sin embargo, su relación turbulenta con una guapa y promiscua chica de clase adinerada, durante su estancia en Yale, le hace refugiarse más aún en sus compañías del bar.
Uno de sus mentores, un extraño librero de Arizona que le «podía hablar sin fin de la esperanza de los libros, de la promesa de los libros», y que «decía que no era casualidad que un libro se abriera igual que una puerta», le da un día un consejo: «el miedo será el combustible de todos tus éxitos, y la raíz de todos tus fracasos (…) ¿Y cuál es la única posibilidad que tienes de vencer el miedo? Ir con él. Pilotar a su lado. No pienses en el miedo como en el malo de la película. Piensa en el miedo como en tu guía, en tu explorador de caminos… En tu Natty Bumppo».
Pueden dar idea de lo mejor del libro, dos párrafos.
Uno, cuando explica su amistad infantil y adolescente con los empleados del bar, y dice lo siguiente: «Me enseñaron a atrapar una bola lanzada con efecto, a sujetar un hierro del nueve, a lanzar la pelota de fútbol en espiral, a jugar al Stud de siete cartas. Me enseñaron a encogerme de hombros, a fruncir el ceño, a aguantar como un hombre. Me enseñaron a estar, y me juraban que la postura de un hombre es su filosofía. Me enseñaron a decir [tacos], me hicieron entrega de aquellas palabras como si fueran una navaja de bolsillo o un buen traje, algo que todo niño debía tener. Me enseñaron sus muchas utilidades, porque aquellas palabras servían para liberar la ira, para ahuyentar a los enemigos, para convocar a los aliados, para lograr que la gente se riera aunque no quisiera. Me enseñaron a pronunciarlas con violencia, guturalmente, incluso con elegancia, para sacarle todo el jugo. ¿Por qué preguntar mansamente qué pasa, decían, cuando podías preguntar qué coño pasa?»
Otro, cuando habla de cómo el bar era un sistema intrincado de gestos y rituales, y dice: «En el bar todos tenían una manera única y exclusiva de pedir una copa. Joey D: ¿podrías aportar algo más a este concepto? Goose: ¿te importaría refrescarme el Martini una vez más antes de que vuelva a casa a ejercer mi triste papel de marido? Un hombre pedía una copa simplemente parpadeando con la vista puesta en la copa vacía, como quien mira un instante el cuentakilómetros durante un trayecto de autopista. Otro alargaba la mano, extendía el índice y tocaba el del tío Charlie, reproduciendo la Creación de Adán, de Miguel Ángel. A mí me parecía que no podía haber muchos bares en el mundo en los que un hombre recreara una escena de la Capilla Sixtina cada vez que quería tomarse una Amstel Light».
J. R. Moehringer. El bar de las grandes esperanzas (The Tender Bar, 2005). Barcelona: Duomo Nefelibata, 2015; 461 pp.; trad. de Juanjo Estrella; ISBN: 978-84-162161-01-7. [Vista del libro en amazon.es]