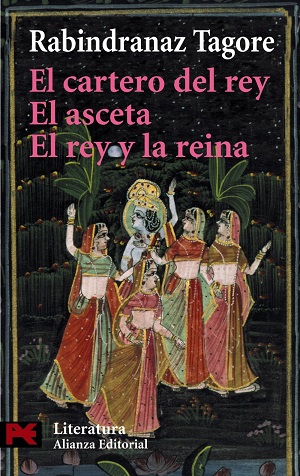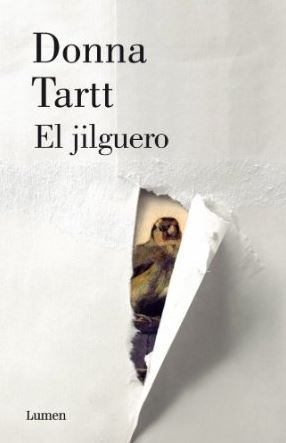
Tal como dije cuando puse la reseña de El jilguero, indico ahora dos razones por las que ha sido una novela con la que he conectado muchísimo.
Una tiene que ver con haber sido lector, en los dos últimos años, especialmente, de tantos libros de Dostoievski y Cormac McCarthy, y de haber pensado y escrito sobre ellos. Que la novela de Tartt es muy deudora de Dostoievski es evidente. Que lo es de McCarthy, para mí también lo es, y no solo porque ambos sean sureños. Esto se relaciona con que la novela de Tartt aborda de forma muy comprensiva —algunos pensarán que demasiado— las vidas de sus personajes, especialmente las de los más desastrados, lo que también me ha recordado uno de mis relatos cortos favoritos, El perseguidor, de Julio Cortázar, cuyo protagonista se dio a la droga en busca de una felicidad que sólo encontraba en los momentos más altos y extáticos de su interpretación musical. Pues bien, El jilguero recuerda que al arte —como a la droga, o a la bebida, o al sexo—, muchas veces sólo se les pide que cumplan la que se califica en El perseguidor como la peor de las misiones de la música: ponernos un biombo y sacarnos del mundo un par de horas. Al mismo tiempo sugiere poderosamente cómo quienes recurren a esas vías de escape, sin saberlo están buscando afanosa e infructuosamente una trascendencia o una felicidad que intuyeron o que intuyen, pero el precio que pagan por eso es el de un dolor personal y ajeno que puede llegar a ser intolerable. En esto hay una idea dostoievskiana que McCarthy formula diciendo que en la belleza del mundo hay un secreto: el corazón del mundo late a un coste terrible y el dolor del mundo y su belleza se mueven en una relación de «equidad divergente», y «en este temerario déficit podría exigirse en última instancia la sangre de multitudes por la visión de una única flor».
Otro motivo por el que me ha gustado El jilguero tiene que ver con las consideraciones que varias veces he puesto aquí acerca de la forma tan incompleta en que se trata la muerte en los libros infantiles y juveniles: lo he comentado, últimamente, al hablar de Mimi, de El árbol de los recuerdos, y de Un monstruo viene a verme. En esta dirección hay un momento en el cual el narrador de El jilguero reflexiona y fantasea con el recibimiento que su madre les hará a un amigo suyo y a él cuando mueran, y dice: «Quizá sea estúpido expresar siquiera tales esperanzas. Por otra parte, quizá es más estúpido no hacerlo». Luego, más adelante, cuando sueña con su madre, justo en el momento más crítico de su vida, sigue: «Allí, en su sonrisa, estaba la respuesta a todas las preguntas, la sonrisa anterior a la Navidad de alguien que tiene un secreto demasiado maravilloso para dejarlo escapar así sin más: “Bueno, tendrás que esperar para verlo, ¿no?” Pero justo cuando ella estaba a punto de hablar, echándome un exasperado y afectuoso aliento que yo conocía muy bien, cuyo sonido podía oír incluso ahora, desperté». Y entonces «las campanas de la iglesia más cercana tocaron con un estruendo tan violento que me erguí de pánico, buscando a tientas las gafas. Había olvidado que día era: Navidad».