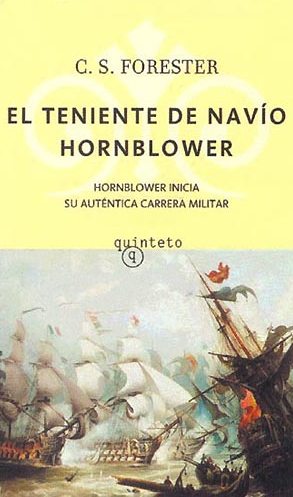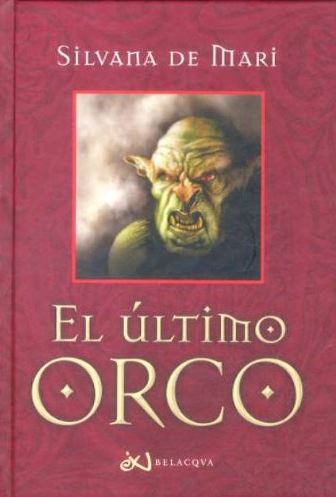En El rostro de la batalla, John Keegan habla, como no podía ser menos, de las narraciones de batallas de César y de Tucídides. En los relatos del primero, los hombres son autómatas; en los del segundo, son seres humanos, afirma. En César sus subordinados son de cartón piedra, mientras en Tucídices son individuos con sus propias voluntades. «César no nos dice nada sobre su ejército, salvo que obedece a sus órdenes; lo más interesante, según se deduce de la narración, es que él mandaba. El ejército de Tucídides, en cambio, es una de esas instituciones interesantes en sí mismas, con hábitos reconocibles pero no uniformes (“Los ejércitos grandes tienden a hacer”, es decir, que los pequeños quizá no; “todos los ejércitos se parecen en esto”, es decir, que pueden no parecerse en otras cosas); y esos hábitos son el producto de la conducta humana y de los distintos tamaños. En suma, mientras que la historia de César es particular, la de Tucídides es general; una forma de arte, en todos los aspectos, más útil, más difícil, y más reveladora». De hecho, dice, el relato de Tucídides tiene «un nivel artístico y científico que los historiadores europeos no han vuelto a alcanzar hasta hace doscientos años».
Hace notar cómo «las batallas son extremadamente confusas. Por ello, ante la necesidad de darle sentido a algo que no entiende, hasta el más inteligente —y quizá especialmente el más inteligente—, al constatar que no posee el lenguaje y las metáforas que necesita, mirará lo que otros hayan hecho ya en circunstancias parecidas, para conducir su propia pluma». No es necesario insistir en cómo a veces eso falsea los relatos. Asi, para quienes tengan en la cabeza la batalla de Agincourt según la cuenta Shakespeare en Enrique V —y se puede añadir: según la representa la película de Kenneth Branagh basada en ella—, Keegan dice cómo el relato de Agincourt ha quedado como un ejemplo de la victoria del débil sobre el fuerte, del soldado de a pie sobre el caballero montado, de la resolución sobre la grandilocuencia, del acorralado y alejado de su casa frente al propotente y engreído, como una muestra de la superioridad moral inglesa y un entrañable ingrediente del evanescente mito nacional…, pero que sin embargo fue una historia de matarifes en acción y de una atrocidad absoluta.
Una de las ideas que Keegan maneja con fuerza es la de que no pocos historiadores otorgan «a matanzas inútiles el calificativo de “decisivas”, dando por sentado que han decidido algo y sin tomarse la molestia de especificar el qué». Señala que «las batallas, o más aún las derrotas, son decisivas de manera inmediata, porque matan a algunos de estos hombres y disuaden a los restantes —por un periodo más o menos largo— de querer luchar más». Pero luego distingue las consecuencias de una batalla y de una derrota según el tipo de batalla: son de distinto tipo dependiendo de si la mayoría de los combatientes son hombres extraídos de la clase gobernante, como en el ejército feudal o en la milicia patricia; de si los guerreros son un grupo de especialistas, como en la Europa dinástica y predinástica; de si los ejércitos los componen los jóvenes debido al reclutamiento general. Y al final concluye que «la escala de la Primera y la Segunda Guerra Mundial ha determinado que no se puedan categorizar aún todas esas consecuencias, ni medir sus dimensiones» aunque, por lo que sabemos, sí podemos afirmar que «la utilidad de la batalla futura es ampliamente dudosa».
John Keegan. El rostro de la batalla (The Face of Battle. A Study of Agincourt, Waterloo and the Somme, 1976). Madrid: Turner, 2013; 380 pp.; col. Noema; trad. de Juan Narro Romero; ISBN: 978-84-15832-11-9.