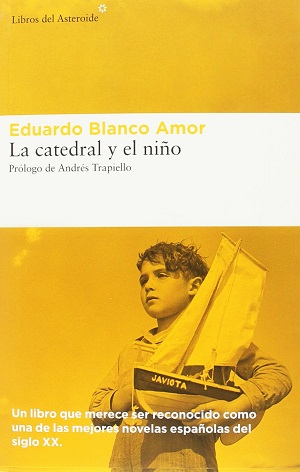
Con prólogo de Andrés Trapiello, nueva edición de La catedral y el niño, la mejor novela del escritor orensano Eduardo Blanco Amor, que vivió emigrado en Argentina durante décadas y volvió a morir a su tierra en los años setenta del pasado siglo. Es, sobre todo, una novela de estampas, con magníficas descripciones de lugares y ambientes, que también tiene rasgos de novela de formación. Su lenguaje se caracteriza por un barroquismo gallego propio: Blanco Amor emplea un vocabulario rico y preciso, con algunas expresiones singulares y palabras gallegas castellanizadas, que articula en largos párrafos sonoros y zigzagueantes.
Casi toda la novela tiene lugar, a principios del siglo XX, en Auria, «un “pueblo levítico”, como decían los progresistas locales, sin saber cabalmente lo que decían», con algunos periodos en pazos o casonas rurales. Tiene tres partes que se titulan «La catedral», «Interludio», «La muerte, el amor y la vida». La primera es la más poderosa e interesante pues en ella se despliegan todos los escenarios y conflictos: es la que plantea la difícil situación familiar de Luis Torralba o, familiarmente, Bichín, un chico de ocho años cuya casa está enfrente de la catedral, que para él es como un refugio; termina, después de su accidentada primera comunión y del encarcelamiento de un tío suyo que le ha dado una buena paliza a un bruto canónigo navarro, nada sensible a las sutilezas de la tierra. La segunda, breve y poco relevante, cubre unos años que pasa el protagonista en un internado. La tercera, cuando ya es adolescente y joven estudiante, de vuelta en Auria, se centra en sus amistades, en varios episodios sexuales y amorosos, aborto incluido, y se descubren algunos secretos familiares apuntados al principio. La narración corre a cargo del protagonista pero, muchas veces, todo se cuenta en tercera persona.
La situación de Bichín es que sus padres están separados y disputan por su afecto; que su madre es bondadosa y su padre un juerguista que vivía «sin continuidad ni proyecto, en alocada sucesión de improvisaciones, sin conciencia clara de tal desorden y, consecuentemente, sin deseo alguno de oponerse a él». A su alrededor pululan muchos personajes de toda clase, unos doscientos, presentados prácticamente todos ellos, en sus primeros trazos, de forma caricaturesca: su tía Asunción, de «jarabosa memez tropical», su tía Lola, con «ladino aire monjil», la criada Joaquina, con «la raposería natural de aquellas aldeanas», los dos mellizos del encargado del pazo de Amoeiro, donde vive una temporada, dos pigmeos «cabezudos callados y mirones, perversos y solapados», etc. Si casi nadie sale bien parado, menos aún si el personaje no es del lugar: al hablar de una funcionaria se dice que, «como todos los castellanos, a pesar de su mucho tiempo de vecindad en Auria, continuaba impermeable al espíritu local».
El narrador dirá que «si bien la catedral regía, con la lengua de sus campanas, la norma de la ciudad, no condicionaba sus modos profundos de vida, quedándose sus admoniciones más bien flotando sobre la superficie de lo habitual, de lo consentido o de lo rutinario». Del mismo modo, sus descripciones de las procesiones y ceremonias litúrgicas son externas, como con asombro y admiración ante la solemnidad pero dando por supuesto que todo es una cáscara; el narrador no parece tener ni capacidad de penetrar debajo de lo que presentan ni de creer que haya gente con una religiosidad profunda y real. A lo más que llega es a resaltar algunos gestos de bondad de su madre y de un canónigo amable que se comporta con sentido común ante las travesuras del niño: «no está la Iglesia tan sobrada de amigos como para andar sembrando malos recuerdos en los espíritus», dice a otro canónigo que corrige al chico de modo amenazador.
Son memorables muchas páginas —empezando por las primeras que describen la catedral—, y muchos momentos —por ejemplo, las discusiones entre los miembros de la tertulia que tenían los ilustrados de la ciudad en la botica—. Son también inolvidables algunos personajes como don Narciso el Tarántula, algo arqueólogo y gran ateo, un «sujeto turbio y acre» que presumía de no haber bautizado a sus siete hijos diciendo que «ninguno pasó por las horcas caudinas del agua lustral». O, más todavía, las Fuchicas, «dos hermanas beatísimas, sin edad reconocible», «a quienes los rapaces llamaban “castellanas rabudas”» pues eran de origen maragato, las correveidile de la ciudad: «así como hay zurcidoras de voluntades ellas oficiaban de liberadoras de conciencias».
Libro que he recomendado siempre a las personas que tienen interés en Orense y que pienso que pueden apreciar su indudable valor literario y costumbrista, y su sentido del humor extraordinariamente sardónico. Al mismo tiempo siempre advierto que, como orensano que soy, es un libro que me incomoda e incluso me parece un tanto «canalla»: el narrador parece incapaz de salvar a un solo personaje por lo que la historia, con todo su nivel literario, termina dejando, humanamente, un amargo sabor de boca.
Eduardo Blanco Amor. La catedral y el niño (1948). Barcelona: Libros del Asteroide, 2018; 496 pp.; prólogo de Andrés Trapiello; ISBN: 978-84-17007-36-2. [Vista del libro en amazon.es]






























