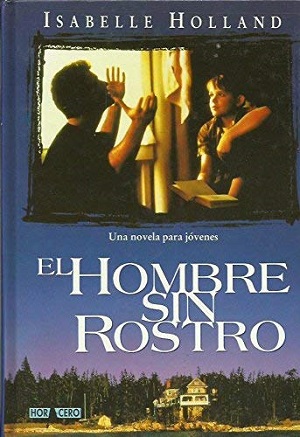Escritora norteamericana. 1920-2002. Nació en Basilea, Suiza. Su padre era funcionario de los EE.UU. De niña vivió en Inglaterra y Guatemala. Estudió en las Universidades de Liverpool, Inglaterra, y de Tulane, Nueva Orleáns. Fue publicista antes de ser escritora. Falleció en Nueva York.
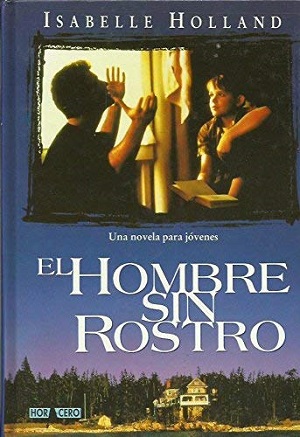
El hombre sin rostroBarcelona: Ediciones B; 1994; 216 pp.; col. Hora Cero; trad. de Sonia Tapia; ISBN: 84-406-4225-3; agotado.
Comienzos de los 70, pueblecito veraniego en Maine, costa atlántica de los EE.UU. Charles Nordstadt, o Chuck, tiene trece años y él mismo cuenta que siempre tuvo muchos problemas en casa, que su madre se ha casado varias veces, y que sus hermanastras, Gloria la mayor y Meg la pequeña, son listísimas pero él siempre fue el tonto de la familia. Aquél verano decide estudiar para poder ingresar en un colegio, marcharse de casa y perder de vista a su madre y a Gloria. «Facilitó las cosas que no estaba mi amigo Joey Rodman, que iba a mi mismo colegio de Nueva York y con el que estaba unido por el cociente intelectual. Y su caso era incluso peor que el mío porque, como él dice, si eres judío con un cociente intelectual chungo, lo tienes pero que muy crudo. La familia lo considera una desgracia sólo superada por la conversión al cristianismo». Animado por Meg, su listísima hermanita, Chuck recurre a un vecino misterioso y solitario a causa de la deformidad de su cara, de nombre Justin McLeod, que resulta ser un profesor de una clase que había olvidado.
Aunque un vago incidente de homosexualidad del pasado condiciona el desenlace del relato, Holland no pretendió en absoluto escribir sobre homosexualidad. Ella misma explica, y cualquier lector comprueba fácilmente, que su relato trata sobre la necesidad de afecto y compañerismo y autoridad que cualquier chico necesita. Con un lenguaje suelto y divertido, que capta con agudeza la mente de un chico despierto, la autora presenta la difícil situación de un chaval con un gran vacío afectivo, y de paso realiza una crítica contundente a determinadas políticas educativas y teorías pedagógicas. Chuck cuenta que «el colegio al que yo iba en Nueva York era uno de ésos que habría preferido admitir a Rosie, el hipopótamo hembra del zoo de Central Park, antes que perder el dinero de una matrícula. No había ninguna estructura represiva. Nada de métodos pasados de moda. Muchos tests de Roschach, pero ni un examen».
Pero lo que marca la novela es la personalidad de Justin McLeod, a quien, al principio, Chuck juzgó como de esos «que nunca reconocen que han cambiado de idea. Te obligan a que lo hagas tú por ellos».
«—Es una lástima que no domines la ortografía —me dijo sarcásticamente un día—. Y si me vienes con ésas de que la ortografía es un complot racista, ya puedes cerrar la boca. Aquí tienes una lista de palabras que debes aprenderte. Estoy harto de verlas mal escritas. Te las preguntaré mañana. Y más vale que las sepas.
—Lo dirás en broma. Eso es medieval.
—Puedes marcharte cuando quieras.
—O a tu manera, o nada.
—Eso es.
Y me aprendí las palabras. Todo funcionaba así».
¿Libre para qué? ¿Libre de qué?
Chuck comenta que Justin le hablaba claro, y le exigía: «Todo eso de que eres tonto no es más que una pantalla de humo. Es una combinación de autocompasión y escapismo. Para no tenerte que esforzar en lo que no quieres». Y agradece, sobre todo, que no le trate como a un imbécil:
«—¿Qué es lo que más deseas? Rápido, sin pensar.
—Ser libre.
—¿Libre de qué?
—De que me atosiguen. Para hacer lo que quiera.
—No está mal. Pero cuando estés haciendo lo que quieras, no esperes ser libre de las consecuencias de tus actos».
Y pocos días después, mientras estaban bañándose, prosiguen la conversación.
«—Me siento libre —dije, flotando de espaldas en el agua y dando patadas.
—Que es lo que siempre has querido ser. ¿Nunca has pensado que la palabra “libre” no significa nada por sí misma?
—¿Cómo?
—¿Libre para qué? ¿Libre de qué?
Una de las preguntas era fácil y ya la había respondido: libre para hacer lo que quería. La otra había que pararse a pensarla. ¿Libre de qué? De agobios. De mamá. De Gloria. De casa. Se lo dije a McLeod.
—Ya sé que te atosigan. Y probablemente tú los atosigas también a ellos. ¿Pero acaso no les quieres?
Aquella palabra.
—No me gusta la palabra “querer” —dije.
—Se utiliza tanto que se ha desgastado. Pero sigue siendo una buena palabra. ¿Por qué no te gusta?
—No sé. Siempre me ha puesto nervioso, que yo recuerde. —Intenté retroceder con la mente. Lo único que veía era oscuridad. Pero era una oscuridad que provocaba una sensación desagradable. —No sé. No me puedo acordar bien».
Hábitos emocionales
Uno de los rasgos de la educación que mejor recoge la relación entre McLeod y Chuck es la necesidad de combinar, por parte del profesor, autoridad y respeto a la libertad:
«Otra vez le pregunté si creía en Dios.
—Naturalmente —respondió él, casi con impaciencia.
Yo esperaba que él me preguntara qué pensaba yo, pero no lo hizo. Entonces me vio la cara y se echó a reír.
—¿Qué esperabas, que intentara convertirte?
Yo sonreí, con la sensación de haber hecho el ridículo. Me sacaba de quicio que me leyera los pensamientos.
—Bueno, Bola Peluda, (uno de mis padrastros), siempre decía que el problema de los auténticos creyentes era que pensaban que tenían que predicar su fe.
—En cierto sentido tiene razón. Pero en tu caso, ya es hora de que elijas tu camino, en lugar de esperar que la gente elija por ti.
—¿A qué se refiere?
—El noventa por ciento de tu tiempo te lo pasas resistiéndote a cosas y personas, de modo que se ha convertido en un hábito emocional. Ya es hora de que actúes por tu cuenta».
21 marzo, 2013