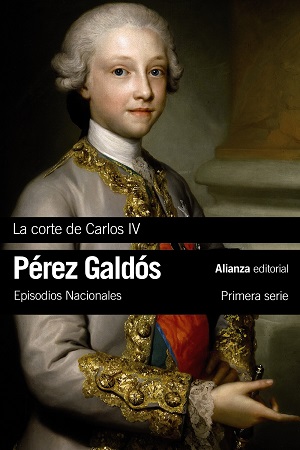
Segunda novela de los Episodios Nacionales.
1807. El acontecimiento histórico en el centro del relato es el de una conjura del príncipe Fernando y sus seguidores contra su padre, el rey Carlos IV. Gabriel vive en Madrid como aprendiz en una imprenta y como criado de una actriz —«mi trabajo, si no escaso, era divertido y muy propio para adquirir conocimiento del mundo en poco tiempo»—. Conoce a Inés —una modista de 14 años que vive con su madre, viuda, que al final de la novela fallecerá diciéndole que no es su verdadera madre—, y entra al servicio de la intrigante Condesa Amaranta (nombre ficticio que se refiere a la Duquesa de Alba). Así Gabriel entra en contacto con ambientes cortesanos y populares de Madrid, lo que le permitirá ir presentando gente de muy distinto tipo, cosa que hace, dice, «para que se comprenda qué clase de espantajos había entonces para regocijo de aquella generación. En cuanto a mí, siempre me han hecho gracia estos tipos de la vanidad humana, que son sin disputa los que más divierten y los que más enseñan». Sin embargo, el narrador mostrará bien cómo se sintió fascinado por «estar en palacio, creyendo que sólo por el contacto del suelo que pisaban mis pies, tenía nuevos títulos a la consideración del género humano; y como cuantos llevamos la generosa sangre española en nuestras venas, somos propensos a la fatuidad, no pude menos de creerme un verdadero y genuino personaje».
Como el mismo narrador reconocerá, en ocasiones hace digresiones que le desvían de los hilos de su historia: el de los acontecimientos públicos y el de sus afanes privados. En esta novela tiene un especial interés, y también encaja de lleno con las andanzas del héroe, la que dedica al teatro de la época. Se describen bien las discusiones que había entre un tipo de teatro y otro, se cuenta el modo en que los partidarios de unos y otros abucheaban e intentaban hacer fracasar las obras de los rivales. Se discute también, por boca de distintos personajes, la valía de unos y otros dramaturgos: cuando Gabriel le dice al pedante Cascaciruelas que le parece bien la intención de un autor de censurar los vicios de la educación del momento, su interlocutor le responde diciéndole que nadie le manda al autor meterse en esas filosofías y que nada tiene que ver la moral con el teatro. El narrador terminará con una defensa cerrada de Leandro Fernández de Moratín: de él dice Gabriel que, «en sus conversaciones era siempre mucho menos festivo que en sus escritos; pero tenía semejanza con éstos por la serenidad inalterable en las sátiras más crueles, por el comedimiento, el aticismo, cierta urbanidad solapada e irónica, y la estudiada llaneza de sus conceptos. Nadie le puede quitar la gloria de haber restaurado la comedia española, y El sí de las niñas, en cuyo estreno tuve, como he dicho, parte tan principal, me ha parecido siempre una de las obras más acabadas del ingenio».
El contacto con gente de toda clase propicia que vaya en aumento el conocimiento propio del narrador, lleno de juvenil ignorancia y equivocado patriotismo, pues «me hallaba por más señas en la edad en que somos tontos», reconocerá. Pero, después de varios tristes episodios, dirá de sí mismo que «he sido un alma de cántaro; pero bien dice el señor cura, [el tío de Inés], que la experiencia es una llama que no alumbra sino quemando»; dirá que «salí decidido a huir para siempre del vergonzoso arrimo de cómicos y danzantes, de damas intrigantuelas y de hombres corrompidos y fatuos»; que, «después de tanto abatimiento», había hecho «una nueva conquista de inmenso valor, la idea del honor»; que desde ahora sus objetivos se centrarían en «llegar a ser persona de provecho; pero de modo que mis acciones me enaltezcan ante los demás y al mismo tiempo ante mí, porque de nada vale que mil tontos me aplaudan, si yo mismo me desprecio».
Pero todo será posible gracias a Inés, una chica de la que al principio piensa que es muy buena pero tiene pocos alcances e incluso se lo dice a ella: «Al fin eres mujer, y las mujeres… como no sea hacer calceta, y de poner el puchero a la lumbre, de nada entienden una higa. Este negocio que tratamos no es para tu pobre cabecita. Los hombres son los que lo entendemos bien, porque tenemos un modo de ver las cosas más por lo alto, porque en fin, tenemos más talento». Pero Gabriel irá dándose cuenta de que las cosas son al revés: «Inés tenía el don especialísimo de poner todas las cosas en su verdadero lugar, viéndolas con luz singular y muy clara, concedida a su privilegiado entendimiento, sin duda para suplir con ella la inferioridad que le negó la fortuna». (…) Todo en ella era sencillez, hasta su hermosura, no a propósito para despertar mundano entusiasmo amoroso, sino semejante a una de esas figuras simbólicas, que no están materialmente representadas en ninguna parte; pero que vemos con los ojos del alma, cuando las ideas agitándose en nuestra mente, pugnan por vestirse de formas visibles en la oscura región del cerebro».
Más adelante dirá: «Puedo decir comparando mi espíritu con el de Inés, y escudriñando la radical diferencia entre uno y otro, que el de ella tenía un centro y el mío no». Un centro que, cuando muere su madre, el narrador describirá diciendo que era el suyo «un dolor resignado, propio de quien acostumbraba a relacionar las penas y las alegrías con la voluntad de arriba». El narrador, antes de cerrar este capítulo, recuerda la acción de la Providencia en su vida del siguiente modo: «cuando se acerca el fin de la jornada, causa cierto gozo el considerar de qué extraña manera nos prepara la Providencia, allá en los comienzos de nuestra vida, el camino que hemos de recorrer y hasta los tropiezos o facilidades, penas y alegrías que en él hemos de encontrar. El tránsito de la niñez a la juventud parece el esbozo de un drama, cuyo plan apenas se entrevé en el balbuciente lenguaje de los primeros afectos y en la indecisión turbulenta de las primeras acciones varoniles».
[Vista del libro en la Biblioteca Virtual Cervantes y en amazon.es]



























