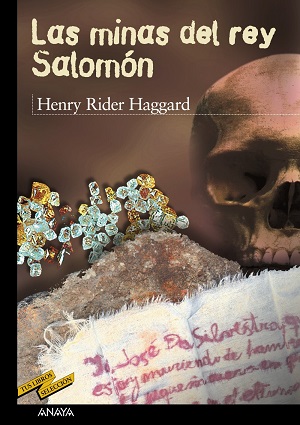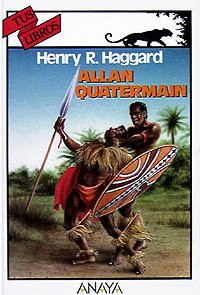Escritor británico. 1856-1925. Nació en Wood Farm, Norfolk. A los 19 años acompañó a Henry Bulwer, (sobrino de E. G. BULWER, el autor de Los últimos días de Pompeya, que era vecino de sus padres), en su misión diplomática como gobernador de Natal, actual Sudáfrica. Recorrió por extenso el país, se dedicó a la caza, trató con las tribus nativas, especialmente los zulúes. A su regreso a Inglaterra, se dedicó a la abogacía y, después del éxito de Las minas del Rey Salomón, a escribir. Falleció en Londres.
Las minas del Rey SalomónMadrid: Anaya, 1999, 5ª ed.; 261 pp.; col. Tus libros; ilust. de
Walter Paget y
Justo Barboza; trad. de Flora Casas; apéndice de J. Agustín Mahieu; ISBN: 84-207-3417-9.
Otra edición en Madrid: Alianza, 2004, 2ª impr.; 288 pp.; col. El Libro de Bolsillo, biblioteca juvenil; trad. de Flora Casas; ISBN: 84-206-3936-2.
Allan Quatermain, cazador de elefantes, cincuenta y cinco años, acepta guiar a sir Henry Curtis y al capitán Good en busca de un hermano del primero. Entre sus criados está Ignosi, un zulú. Afrontan los peligros de la selva; vencen el calor, la sed y las moscas, una «espantosa trinidad»; disfrutan del placer de la caza con una libertad de conciencia que hoy no tendríamos; y deben combatir al cruel Twala, rey de los kukuanas. Por último, llegan a unas legendarias minas de diamantes.
Allan QuatermainMadrid: Anaya, 1992; 272 pp.; col. Tus libros; ilust. de
C. H. M. Kerr; trad., apéndice y notas de Mar Hernández de Felipe; ISBN: 84-207-4484-0.
Años después de las aventuras anteriores, Allan Quatermain, Sir Henry Curtis, Good, el guerrero zulú Umslopogaas y el cocinero Alphonse, entran en el reino de Zu-Vendis, otra civilización desconocida y aislada del resto de la humanidad, cuya capital, Milosis, era «una urbe surgida de la mente de un poeta». Dos hermosas hermanas reinan en una nación poblada por blancos en medio de África. El narrador Quatermain nos anuncia desde los comienzos que «la belleza de una mujer es como la belleza de un rayo, algo destructivo que causa la desolación».
Explica C. S. LEWIS que, aunque Haggard tiene claros vicios en el estilo, por ejemplo sus personajes hablan de un modo muy literario, y tiende a colocar jocosidades inoportunas y reflexiones insulsas, su enorme talento para la construcción de las tramas nos hace perdonarle sus defectos pues consigue atrapar por completo al lector. A diferencia de VERNE y SALGARI, que apoyaron sus obras en un conocimiento enciclopédico y en una portentosa imaginación, Haggard, igual que Conan DOYLE, conoció de primera mano los pueblos y tierras africanas que noveló.
Las minas del Rey Salomón es un prototipo de novela épica de aventuras, de una odisea humana en busca de lo desconocido a través de incesantes peligros, y narrada con un lenguaje colorista que intenta transmitir la grandiosidad de la naturaleza. Como en tanta literatura inglesa de la época victoriana, es destacable el racismo teñido de paternalismo imperialista y exaltación de lo inglés, si bien en este caso está un poco matizado: «He conocido nativos que son caballeros […] y también he conocido blancos con montones de dinero y de buena familia que no lo son». En Haggard sobresale también la nostalgia por la libertad salvaje y por una vida menos materializada, en la que desempeñe un papel mayor el amor por la lucha. Lo dice así en Allan Quatermain: «Así es como somos los ingleses, aventureros hasta la médula; y toda nuestra magnífica lista de colonias, cada una de las cuales se convertirá en una gran nación, es el testimonio del extraordinario valor del espíritu de aventura que a primera vista puede parecer una especie de manía lunática».
Las minas del Rey Salomón contiene constantes que llegarán a ser habituales en muchas novelas de aventuras. Así, conoceremos a un inalterable cazador inglés —«traje de mezclilla marrón, con sombrero a juego y unas polainas impecables, […] muy bien afeitado, el monóculo y la dentadura postiza en perfecto estado»—; a Umbopa, el nativo con porte magnífico, comportamiento principesco y gran sabiduría —«la verdad es una lanza afilada que acierta en el blanco»—; a la bruja Gagool —«una mujer sabia y terrible que no muere nunca», con un aspecto como el de un «cadáver secado al sol»—. Entraremos en cuevas como catedrales y en cámaras repletas de tesoros. Veremos danzas guerreras —«se encendieron miles de hogueras y en medio de la oscuridad oímos el sonido de muchos pies en movimiento y el vibrar de cientos de lanzas»—. Presenciaremos batallas homéricas —en las que «los hombres caían en profusión como las hojas con el viento otoñal»—, y espantosos combates hombre a hombre —«giró el hacha sobre su cabeza y le acometió con todas sus fuerzas. Un grito de expectación surgió de mil gargantas y he aquí el resultado: la cabeza […] salió rodando y rebotando por el suelo […] durante unos momentos, el cadáver se mantuvo en pie, con la sangre saliendo a borbotones de las arterias cercenadas…»—.
El narrador no perderá el sentido del humor ni en los momentos más críticos: «La perspectiva de una muerte tan espantosa (de sed) no es agradable, pero ni siquiera esa idea pudo impedir que me durmiera»; o se referirá a «las amistosas intenciones de liquidarnos», por parte de la tribu kukuna; o aclarará que, para prevenir a los bueyes de una enfermedad es necesario cortarles el rabo, y entonces precisa: «Parece cruel privar al animal de su rabo, especialmente en un país en el que hay tantas moscas, pero es mejor sacrificar el rabo y quedarse con el buey, que perder rabo y buey, porque un rabo sin buey no es muy útil, a no ser para sacudir el polvo».
Allan Quatermain contiene los mismos ingredientes: largas descripciones, acción trepidante, cruelísimos combates «sólo para encontrar la muerte como el oleaje en los acantilados», y donde las voces humanas no pueden ser oídas «en medio del clamor de los aceros y de los aullidos de furia y de agonía». No faltan tampoco consideraciones, de interés aunque un tanto infladas, acerca de cuestiones como el amor a «la Naturaleza tal y como era en el tiempo en que se completó la Creación, sin haber sido profanada por ninguna sentina de abrasadora humanidad»; o sobre los indígenas, «salvajes a los que adoro, aunque algunos de ellos son tan crueles como la Economía Política»… Y entre sus personajes esta vez Haggard incluye a un cocinero francés, Alphonse, «un consumado cobarde».
¿Qué es la vida? Decídmelo vosotros, hombres blancos
Otro lugar común invariable de las novelas de aventuras es la sabiduría que demuestran personajes «primitivos». En Las minas del Rey Salomón es Umbopa, de cuya elocuencia torrencial se puede destacar este largo parlamento, quizá el más brillante: «¿Qué es la vida? Es una pluma, es la semilla de una hierba, aventada de acá para allá, que a veces se multiplica y muere en el acto y a veces asciende a los cielos. Pero si la semilla es buena y fuerte, es posible que viaje en el camino según su voluntad. Es bueno tratar de recorrer el propio camino y luchar contra el viento. El hombre tiene que morir. Lo peor que le puede ocurrir es morir un poco antes». Y continúa: «¿Qué es la vida? Decídmelo vosotros, oh hombres blancos, que sois sabios, que conocéis los secretos del mundo, y el mundo de las estrellas y el mundo que está por encima y alrededor de las estrellas; vosotros que transmitís las palabras desde lejos sin voz; decidme, hombres blancos, el secreto de vuestra vida: a dónde va y de dónde viene. No podéis contestar; no lo sabéis. Escuchadme, yo sí puedo contestar. Venimos de la oscuridad; a la oscuridad vamos. Como un pájaro llevado por la tormenta en la noche, volamos salidos de la Nada; nuestras almas se ven por un momento a la luz de la hoguera y hete aquí que regresamos una vez más a la Nada. La vida no es nada. La vida lo es todo. Es la mano con la que nos defendemos de la Muerte. Es la luciérnaga que brilla en la noche y oscurece por la mañana; es el aliento blanco de los bueyes en invierno; es la pequeña sombra que atraviesa la hierba y se pierde al caer el crepúsculo».
Y si en los momentos de peligro Sir Henry sabrá rezar «al Poder que rige los destinos de los hombres y marca nuestros caminos desde hace siglos»; y Quatermain sabrá citar de memoria al Antiguo Testamento, aunque sea para indicar que las moscas nos acosaban «no como espías aislados sino en batallones», ninguno de los dos tiene respuestas para las inquietudes del perspicaz Umbopa.
De ayer a hoy
El mito de la civilización perdida es una referencia permanente en los relatos de aventuras. Las historias del pasado y las del presente tienen en común que, por supuesto, mueren «los malos». Pero hay diferencias en el comportamiento de los héroes: al de fines del siglo XX nunca se le ocurrirá decir, como a Quatermain, que «los kukuanas no estaban familiarizados con la costumbre divina de fumar tabaco»; nunca matará, como el capitán Good, una hembra joven de jirafa sólo porque «no pudo resistir la tentación»; ni se recreará en cazar ocho elefantes en un día hasta acabar «hartos de tanta matanza». El indígena «bueno» de una película o novela de hoy nunca se comportará como Umslopogaas con «su hacha de guerra, a la que parecía mirar como si se tratara de un amigo íntimo, y a la que hablaba de vez en cuando, recordándole todas las viejas aventuras que habían pasado juntos. La había bautizado con el nombre de Inkosi-kaas […], (la consultaba) cuando se encontraba ante algún dilema y cuando le pregunté por qué hacía tal cosa, me contó que era porque ella debía de ser sabia, ya que había abierto muchos cerebros». En Allan Quatermain, Haggard introduce un personaje poco común, como la malvada reina Sorais; pero si su historia se escribiera hoy, la reina Nyleptha sería mucho más independiente y dinámica y su papel no se limitaría a enamorar al apuesto cazador inglés y a esperar pasivamente el resultado de la batalla.
12 febrero, 2009