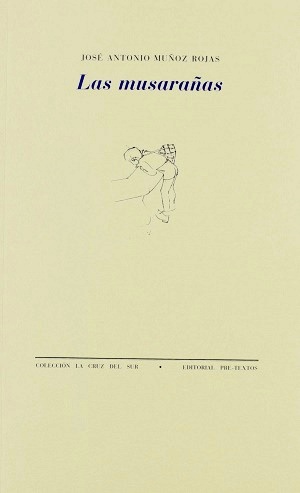Escritor español. 1909-2009. Nació en Antequera, Málaga. Publicó su primer libro en 1929. Profesor en Cambridge un tiempo, fue un gran conocedor de la literatura inglesa y traductor de muchas obras de poesía en esa lengua. Autor de una obra de poesía extensa y de calidad reconocida, así como de varios ensayos y relatos de memorias. Falleció en Mollina.
Las musarañasValencia: Pre-Textos, 2003; 109 pp.; col. La cruz del sur; ISBN: 84-8191-493-2. [
Vista del libro en amazon.es]
En la primera de las casi cincuenta breves pero intensas evocaciones de infancia que componen este libro se da el tono que tendrán todas ellas, y se aclara el porqué del título: «Te quedas ahí pensando en las musarañas», le decían al autor cuando era niño. Y esos seres quedaron en su memoria como «insectos, animalillos, ángeles», seres benéficos que aparecían «cuando estábamos solos sin estarlo, cuando nos divertíamos sin reír, cuando soñábamos sin sueño». Pero, continúa luego el narrador, «lo malo es que, a veces, descansábamos en su esperanza y no venían. Nos quedábamos sin consuelo, sin musarañas. Estábamos verdaderamente solos. Y era horrible».
El autor escribe desde la madurez pero sin nostalgia, como mirando dentro del niño que fue para recoger pensamientos y sentimientos que tuvo, y como con la preocupación de no presentarlos adulterados o tamizados por las experiencias adultas. Consigue así un libro magnífico por la calidad y la claridad de la prosa, luminoso en su presentación del mundo interior de un niño, y permanente porque se ciñe a lo esencial.
El lector de hoy se preguntará si acaso el estilo de vida reposado, más «aburrido», de otros tiempos no sería más enriquecedor para el desarrollo de los niños… Porque, a pesar de lo anchas que se les hacían algunas tardes, en las que «no sabíamos dónde ir, ni en qué quedarnos, ni para qué», la imaginación era entonces capaz de fabricar mundos enteros. Así, el narrador cuenta cómo, subidos en los coches antiguos que permanecían en las cocheras, «cuántos viajes fantásticos no hacíamos, encaramados unos en los pescantes, en el interior otros; a qué cuidades y paisajes remotos no partíamos y regresábamos con sólo decirle al cochero: —Ahora llévame a Sevilla. —Ahora a Berlín». «Fuimos a muchos lugares de la tierra, conocimos países de nombres fabulosos, vencimos distancias sin cuento. Cuando salíamos a la luz del día traíamos los ojos cuajados de visiones, de Sevillas, de Granadas y Córdobas maravillosas, que luego la realidad ha ido completando a su modo».
Muchos episodios simplemente dejan constancia del momento en que brotan dentro de los niños preguntas y sentimientos básicos, esos instantes en que se dan cuenta, por ejemplo, de cómo alrededor las cosas cambian y la vida pasa… Así se cuenta en Extrañas cosas: «Insensible, el tiempo nos daba conciencia de vivir en una continua despedida. Las cosas eran, no eran. Venían, se iban. Quizá uno era lugar de tránsito. Y había, además, en todo ello, una gran indiferencia. Que se fueran o no, a nadie le importaba. Quedaba el hueco donde la rosa estuvo. Seguían el rosal y la tierra. Siempre quedaba la tierra. Tránsito nosotros mismos como la rosa o la estación, según advertían de vez en cuando las campanas. Como la rosa o la estación. Pero, ¿y el olor, la llamada del olor, la hermosura de la rosa? ¿Dónde iba aquello? ¿Y quién nos llamaba a nosotros? ¿Dónde iban la alegría del color, del olor de la rosa?».
No faltan momentos en los que se señala la perplejidad del niño cuando se da cuenta de la ineptitud de algunos adultos. Como Las visitas, que llegan y dicen:
«—Qué altos, pero qué altos están. Cómo se han puesto.
—Siete, si son ya siete años.
—Pero para siete años están altísimos.
Y era mentira. Todo era mentira. Porque para siete años estábamos más bajos que nadie en la escuela».
La inquietud interior de un niño
En el magistral capítulo titulado Quietecito, el autor condensa la inquietud y la reacción interior de un niño cuando le intentan «frenar» con algunas frases hechas.
«—Tú, quédate ahí quietecito.
La silla era baja. La habitación grande. Quietecito. El tiempo pasaba. Estarse quietecito era asomarse dentro. Dentro era vasto, temeroso. Alegre otras veces. Estaba vacío. E íbamos nosotros por dentro. Era la única manera de estarse quietecito.
Aquella vastedad frente a la diminuta figura que avanzaba era estremecedora. Quietecito. Había muchas cosas en qué pensar. Estaban los pájaros, estaban los insectos, estaban las palabras susurradas.
—Cuando seas mayor te darás cuenta.
Ser mayor. Siendo mayor era fácil todo. Se podía tener todo, hacerlo todo. Dar un salto, salir a toda hora, hablar alto, pisar fuerte, encerrarse a hablar, echarse novia. Usar chaleco, tener reloj.
—Son las dos. O las tres.
Los mayores lo tenían todo resuelto. Alcanzaban las cosas sin tener que encaramarse a una silla. Salían cuando querían. Nadie les decía:
—Tú, estate ahí quietecito.
Quietecito. Por dentro nada quedaba quieto. Al contrario. Mientras más quieto por fuera más alborotado, a veces, por dentro. Era como un vapor, como una prisa, como una lástima de estarse perdiendo algo, qué se yo qué, que acababa por destaparse y dejar la pobre silla abandonada».
2 febrero, 2007