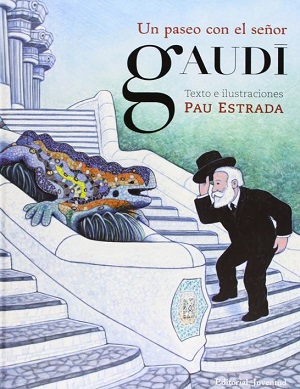Hablando de los pintores holandeses del siglo XVII, dice Zbigniew Herbert que «no podemos sino envidiarlos. Cualesquiera que fueran las miserias y los fulgores, los progresos y los fracasos de sus carreras, su papel en la sociedad, su lugar en el mundo estaba fuera de toda duda; su profesión era universalmente reconocida, y tan evidente como la profesión de carnicero, de sastre o de panadero. A nadie le venía a la mente la pregunta de por qué existe el arte, puesto que un mundo sin cuadros habría sido sencillamente inconcebible.
Somos nosotros los que somos pobres, muy pobres. Una gran parte del arte contemporáneo se inclina del lado del caos, gesticula en el vacío o habla de su propia alma estéril.
Los maestros antiguos, sin excepción, podían repetir las palabras de Racine: “Trabajamos para agradar al público”, es decir, creían en el sentido de su trabajo, en la posibilidad de comprensión entre las personas. Afirmaban la realidad invisible con inspirada escrupulosidad y con la seriedad de los niños, como si de ello dependiera el orden del universo, la rotación de las estrellas, la estabilidad de la bóveda celeste.
Bendita sea esa ingenuidad».
Zbigniew Herbert. «El precio del arte», en Naturaleza muerta con brida (Martwa Natura z Wedzidlem, 2004). Barcelona: Acantilado, 2008; 221 pp.; trad. de Xavier Farré; ISBN: 978-84-96834-45-3.