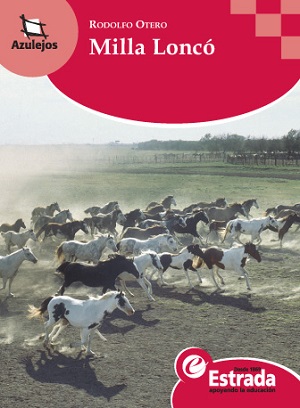Escritor argentino. 1949-. Nació en Buenos Aires. Profesor. Autor de varios relatos infantiles y juveniles.
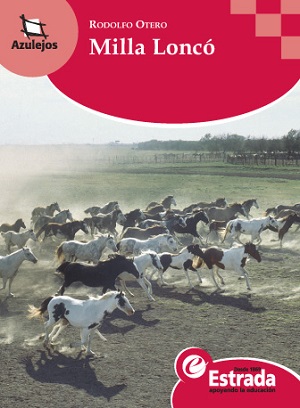
Milla LoncóBuenos Aires: Estrada, 2003; 264 pp.; ISBN: 950010833X.
Diciembre de 1876, Argentina. El doctor Cullen acepta el nombramiento de médico en Trenque Launquen, una comandancia de la primera línea de fortines, y se lleva con él a su familia. Miguel, doce años, cuenta cómo fue su educación hasta entonces en un colegio de jesuitas de Buenos Aires, las incidencias del viaje, las grandes amistades que hace, su entusiasta y rapidísimo aprendizaje de todas las habilidades propias del mejor de los soldados… Un día llega la noticia de que los indios han asaltado una hacienda cercana y han capturado a Teresa, una chica ennoviada con el teniente de la guarnición y amiga de la familia Cullen. Enseguida, Miguel y su amigo Martín son también hechos prisioneros cuando se les ocurre salir a bañarse. Se suceden distintos vuelcos, con fugas y recapturas, en la suerte de unos y otros. Debido a su pelo muy rubio, a Miguel los indios le llaman Milla Loncó, y es tratado con mucha consideración después de salvar de la muerte al hijo del jefe. Entretanto, el legendario regimiento número 3 organiza una expedición de rescate.
Novela ultraclásica de aventuras juveniles, amena, divertida, vibrante. Se le puede objetar que un chico de doce años no es nunca tan completo, que todo encaja demasiado a la perfección, que parecen excesivos los elogios que va recibiendo y diciendo de sí mismo el protagonista, que no falta casi ninguno de los incidentes habituales (carreras a caballo; amenazas de víbora, jaguar, araña, toro y no sé si alguno más; tormenta de arena y espejismos en el desierto; caballería en el último momento…). Pero un lector común no piensa en esto porque la narración es excelente y desborda simpatía, las descripciones son ricas sin estar recargadas y el lenguaje supercastizo es extraordinariamente gráfico. Además del uso de vocablos como «pavadas», «patriadas», «entripado», una chica «trenzuda», una sonrisa «cargadora»…, hay golpes expresivos magníficos: así, Miguel dice que Teresa «tenía más vueltas que la oreja»; o cuenta que «comimos como lobos hambrientos. Eso sí: lobos con buenos modales, porque ante la menor chanchada, mamá nos desollaba»; o, cuando Martín desobedece y se une a una expedición de rescate, el mayor Sosa le mira «como para perforarlo» y le dice: «Si fuera tu tata, te daría tal patada en el traste que te morirías de hambre antes de volver a caer».
Está bien cogida la psicología de chaval: poco entusiasmo por el colegio, disposición permanente para las trastadas, rechazo de las chicas pequeñas, curiosidad por las conversaciones de los mayores, deseos de mostrar la hombría… No faltan los personajes-referencia: en muchos sentidos, por supuesto, el padre de Miguel; en otros, su amigo Martín, un tipo con una gran elegancia natural; en otros, el cabo Rivas, un tipo «pachorriento y quieto, casi lento», pero que «a caballo y para pelear se movía como un relámpago». A él le debe Miguel su educación como jinete, las enseñanzas sobre «el manejo del lazo y las boleadoras», a orientarse por el cielo… Y nos explica cómo «yo intentaba absorber todo como una esponja y me aplicaba mucho más que en el colegio. Al final, saber que Nínive fue la capital de Asiria me resbalaba, y conocer cómo orientarme en el desierto podía ser la diferencia entre la vida y la muerte».
Como corresponde a una novela escrita recientemente, cuestiones como la caza, o el derecho de los indios a sus tierras, o el juicio que merecen sus costumbres, se tratan de modo equilibrado pero el autor tiene la sensatez de no pasarse de vueltas: a fin de cuentas, su narrador es de aquella época. El padre de Martín le indica una vez que no cace más que cuando lo necesite, una persona con prestigio a sus ojos le aclara que «el indio no era peor que muchos cristianos, que simplemente sus costumbres eran distintas» y que, «desde su punto de vista, el indio tenía razón: la tierra había sido de ellos hasta que llegaron los españoles; pero su modo de vida la hacía improductiva y eso era malo para el país, en su opinión». Y, de hecho, los verdaderos malvados no serán los indios sino dos blancos renegados.
Otra novela del autor con los mismos acentos, aunque menos gracia porque la fórmula es la misma y los personajes son demasiado parecidos, situada esta vez en 1803, es El camino de Santa Fe (1994); México: Fondo de Cultura Económica, 1994; 233 pp.; col. Travesías; ilust. de Antonio Helguera; ISBN: 9681640705.
Cuero de gaucho
Cuando Miguel pide que le dejen montar a Lucero a pelo, después de haberlo montado ensillado, el cabo Rivas se lo permite.
«Ahí estaba, frente a mí, blanco y enorme, con más de árabe que de criollo, la cabeza fina y los ojazos como piedras negras. Nada más que las riendas y el freno puestos. El lomo liso y húmedo por la otra corrida.
Junté todo mi valor. Pensé: “Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío”.
Agarré bien fuerte las riendas con la izquierda. Pegué un salto y con un poco de trabajo me encaramé sobre Lucero.
Tragué saliva, mirando la inmensidad del campo abierto, y se me borró todo lo demás. En el mundo sólo quedábamos el campo, el potro y yo. A un tiempo, le di un golpecito con las riendas en el pescuezo y otro en los ijares con los talones.
Esta vez Lucero voló. Y yo con él. Me tiré para adelante, como un corredor de cuadreras, encogido sobre el cuello estirado del pingo, sosteniéndome con las rodillas apretadas, casi sin tocarle el lomo.
Y sí. Volé. Sentí que volaba. Entonces me incliné hacia atrás, erguido otra vez, solté al aire el brazo libre, las riendas flojas en la otra mano, y dejé que el viento me barriera el pelo de la frente y me pegara la camisa al pecho.
A la vuelta en cambio el viento me revolvió el pelo, armó una bolsa con mi camisa, alborotó las crines de Lucero. Un chajá gritó en vuelo, con una voz mucho más melodiosa que la que emite en tierra, y supe por qué. Yo también grité. Grité de júbilo, de magia, de vida.
Éramos uno, viento, campo, caballo y yo.
Poco a poco la tropilla distante cobró forma. Los pañuelos se hicieron garzas, y las garzas caballos. Martín y el cabo Rivas fueron reales otra vez, saludando nuestro paso con los brazos en alto. Seguimos de largo, siempre al galope tendido, y un poco más lejos giramos. Sin parar. La violenta sacudida casi me deja en el aire. Quedé ladeado peligrosamente. Me aferré con alma y vida a riendas y crines, Lucero aflojó un poco al sentir el tirón y recuperé el equilibrio y la vertical.
Di una serie de tironcitos a las riendas y Lucero obedeció. Con algo de pena recuperamos el trote y paramos al lado de nuestros amigos.
Cuando desmonté me temblaba todo el cuerpo.
Esta vez Martín me abrazó. Y el cabo, en un gesto raro en él, me revolvió el pelo como hacía papá y sonrió.
—Habías tenío cuero´e gaucho, gurí.
Me costó bastante no llorar de alegría».
Y, seguirá más adelante contándonos Miguel, «en un par de semanas ya dominaba lindezas como caer parado por delante del pingo “con el cabresto en la mano”, al decir de Martín Fierro, o tirarme del caballo y salir rodando para amortiguar el golpe y dejar a salvo los huesos.
Aprendí a montar y a desmontar por atrás, como los indios, y a hacer rayar el caballo sin que se me moviera un pelo. También supe como recostarme sobre el lomo, con la cabeza y los hombros sobre las ancas, los pies pegados agarrados al cuello. Era una costumbre india».
12 enero, 2011