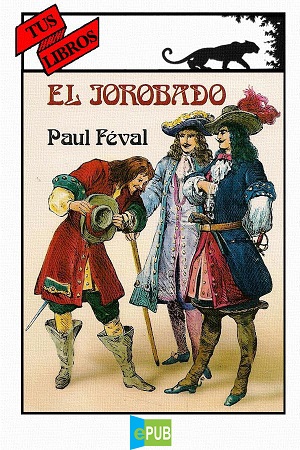Escritor francés. 1816-1887. Nació en Rennes, Bretaña. Licenciado en Derecho. Trabajó como corrector de pruebas, empleado de banca, autor de artículos para enciclopedias, y finalmente como autor de folletines y de obras de teatro. Su secretario fue Émile GABORIAU. Su hijo Paul (1860-1933) continuó su producción literaria. Falleció en París.
El JorobadoMadrid: Anaya, 1995; 655 pp.; col. Tus Libros; ilust. de
Janet-Lange,
J. A. V. Foulquier, R. Robineaut, Ed. Coppin y
A. Belin; trad. y notas de Magali Martínez Solimán; apéndice de Luis Alberto de Cuenca; ISBN: 84-207-6537-6.
Francia, «una época de dudas: reinaba la duda, tanto si se teñía de frivolidad para dar tono a las conversaciones de salón, como si vestía la toga doctoral para encumbrarse a la altura de una opinión filosófica». En 1699, junto al castillo de Caylus, el joven y famoso espadachín Lagardère se ve implicado en un combate a resultas del cual fallece su compañero, que antes de morir le confía su hija recién nacida. La madre de la niña se casa de nuevo con el taimado Felipe de Gonzaga, el culpable de la muerte de su marido. Lagardère vuelve con la ya no tan niña, veinte años más tarde, para poner las cosas en su sitio.
Melodrama de acción, donde son tan importantes los misterios sobre la identidad de los personajes como las vibrantes peleas de los mejores esgrimistas. El estilo es vivo y ágil aunque Féval no se priva de lanzar preguntas retóricas y reflexiones filosóficas, ni de ironizar sobre la codicia y la maldad de los poderosos. El lector atento reparará en las minuciosas descripciones del funcionamiento de la bolsa, de los ambientes cortesanos, de la decoración de salones… Pero, sobre todo, quedará subyugado por la personalidad del malvado Gonzaga, un hombre que «no tenía fe ni ley» cuyo «pasado tiranizaba su presente»; y, por supuesto, admirará todas las cualidades que adornan al héroe, un hombre de «inteligencia viril», «voluntad de hierro», «cuerpo de bronce»… El autor también dibuja con cuidado a los dos torpes villanos Cocardasse y Passepoli: «Dos rufianes, de ello no cabe duda; mataban por dinero y sus espadas no valían más que un estilete de sicario o un puñal de bandido. Pero los pobrecillos no tenían malicia; era su medio de vida, y la culpa la tenían los tiempos y las costumbres, más que ellos mismos. En aquel siglo tan grandioso, ensalzado por tanta gloria, lo que brillaba era apenas una capa superficial, por debajo de la cual sólo existía el caos».
Eso sí, el lector debe ir preparado para los comentarios en torno a «esta bella y noble tierra de España, que luce su orgullosa miseria bajo el espléndido resplandor de su cielo», y está poblada por una «caballeresca raza de vencedores del moro» que «está actualmente en plena decadencia. De todas sus antiguas e ilustres cualidades no ha conservado más que un teatral orgullo envuelto en harapos […]. Sus habitantes, tristes y perezosos, están hundidos hasta el cuello en una vergonzosa mugre». Pero a un narrador que lleva en vilo al lector durante cientos de páginas se le puede perdonar casi cualquier comentario: «De todos los habitantes de nuestro planeta, el francés es el que más se asemeja a la mujer en cuanto a delicadeza y sensibilidad para los matices».
11 mayo, 2006