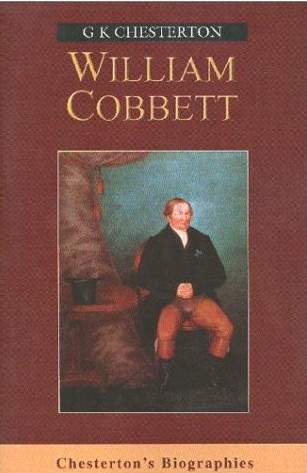
William Cobbett (1763-1835) fue un singular escritor de crítica política y social, que también fue parlamentario, al que Chesterton manifiesta una gran simpatía por distintas razones.
Una, que fue «un hombre nacido a destiempo» del que podríamos decir, «como de más de un gran hombre, que algunos de los hechos más importantes de su vida sucedieron después de su muerte». Su principal mérito «reside en que fue él, y solamente él, quien vio que en los especuladores y no en repúblicas o monarquías, en jacobinos o en antijacobinos, residía el peligro y la opresión de los tiempos por venir». Cobbett vio cómo el mundo evolucionaba desde los oficios individuales y la industria local hacia una revolución industrial que si creó riqueza también creó una nueva clase de hombres pobres, de personas que nunca podrán tener bastante para tener su propia casa o su propio comercio. Mucho antes que hiciera el mismo Chesterton con su doctrina social distributista, Cobbett sostenía el principio del comercio medieval basado en la camaradería y la justicia, y no el principio del comercio moderno basado en la competitividad y la codicia.
Otra, que fue un antecesor de Dickens en la simpatía que mostró por los más necesitados de la sociedad y en la claridad con que los defendió siempre. A diferencia de muchos reformadores sociales y filántropos modernos, que se preocupan por el bienestar de los trabajadores igual que lo hacen por sus caballos o sus ovejas, a Cobbett le preocupaba la dignidad de la clase obrera, su buen nombre y su honor. Por eso arremetió contra un régimen capitalista que «no castiga los vicios de los pobres sino las virtudes de los pobres», que «convierte en imposibles incluso los méritos que vanamente preconiza», que impide que los pobres ahorren y no impide que gasten, que pone obstáculos al matrimonio respetable y facilita la inmoralidad. «Puede ser que el socialismo amenace destruir la vida familiar, pero el capitalismo ya la está destruyendo. Esto es, sin duda, lo que se quiere dar a entender cuando se dice que el capitalismo es, de los dos sistemas, el más práctico», concluye Chesterton.
Otra más, por su denuncia del triunfo de una revolución aristocrática, una victoria de los ricos sobre los pobres, que convirtió a Inglaterra en un país de pocos terratenientes en vez de un país de muchos propietarios de sus propias tierras, algo que también llevó consigo el despojo de la Iglesia católica. Chesterton señala que hay una clase de hipnotismo provocado porque «lo que la gente lee posee una clase de poder mágico sobre lo que ve. Ello arroja un hechizo sobre sus ojos, en tal forma que ven lo que esperan ver. No ven las cosas más sólidas y estridentes que contradicen lo que esperan ver. Creen demasiado en sus maestros para creer en sus ojos. Prestan más crédito al mapa que a la montaña». A Cobbett «se le había concedido una extraña y altamente heroica clase de fe: podía creer lo que veían sus ojos» y por eso fue capaz de descorrer «el velo que nuestra versión de la historia interpone entre nosotros y los hechos reales que tenemos ante los ojos». «Era como un hombre que había descubierto un crimen, antiguo como muchos crímenes, escondido como todos los crímenes»: el de que Inglaterra había sido asesinada. Sus denuncias sorprendían a los lectores, pues «parecía llamar negro a lo que era blanco, cuando declaraba que lo que era blanco había sido ennegrecido, o que lo que parecía blanco era solamente blanqueado».
Y otra, porque fue un hombre muy enérgico, a veces demasiado, que «blandía las palabras corrientes como un hacha». Chesterton reconoce que los odios que manifiesta Cobbett son a veces desproporcionados en relación con su objetivo pero, al mismo tiempo, se ve que le gustan sus descripciones con aire grotesco como de mundo al revés. En su favor hace notar que si bien era un furioso polemista, también era un maestro dulce y paciente, algo que se nota en que «siempre fanfarroneaba ante un igual, pero nunca fanfarroneó ante un alumno». Sus defectos y su falta de objetividad evidentes los enjuicia Chesterton diciendo que «si el hombre ordinario o el hombre convencional no deben ser condenados por el hecho de que no lleguen a ser héroes, aún menos debe condenarse a aquel otro hombre que ha conseguido llegar a ser medio héroe o las nueve décimas partes de un héroe».
Un ejemplo bromista y sintomático de su falta de pelos en la lengua es que Cobbett decía de Thomas Cranmer (1489-1556, arzobispo de Canterbury durante la época de Enrique VIII y Eduardo VI), que el solo pensamiento de que semejante ser hubiese pisado la tierra era bastante para dudar de la existencia de Dios, pero que la fe y la paz volvían a nuestro espíritu cuando recordábamos que había sido quemado vivo… Esto lo apostilla Chesterton indicando que, sin duda, hay «cierta exageración» en esta observación y en ella no hay, en verdad, ni «precisión de proporciones» ni ningún «piadoso endulzamiento de la verdad con caridad». En cualquier caso, Chesterton subraya que la cualidad más sólida de Cobbett como estilista está justo en el uso del lenguaje «llamado generalmente insultante», hasta el punto de que cuando él lo usa el mal lenguaje resulta siempre bueno: supo sacar partido a las cualidades propias del idioma inglés, que tanto «sobresale en ciertas consonantes angulares y abruptas terminaciones que lo hacen extraordinariamente apto para la expresión del espíritu combativo y del desdén feroz». Chesterton afirma que tal lenguaje no debería ser olvidado precisamente hoy, cuando «la vida pública ofrece un vasto campo para el uso de palabras injuriosas con toda justicia».
G. K. Chesterton. William Cobbett (1925). En Obras completas, volumen IV. Barcelona: Plaza & Janés, 1962; de la p. 693 a la 837 de 1261 pp.; trad. de Luis Nonell.



























