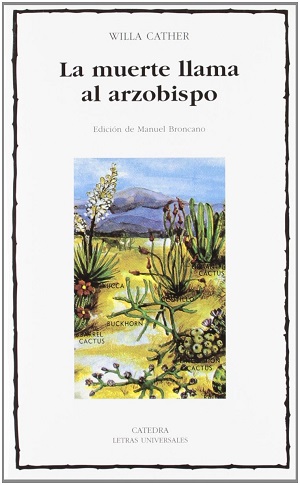
Una descripción en La muerte llama al arzobispo:
«Cuando se marchaba de la roca, el árbol o la duna que lo había cobijado durante la noche, el navajo se ocupaba de borrar cuidadosamente cualquier rastro de su estancia temporal. Enterraba las brasas del fuego y los restos de comida, esparcía las piedras que había apilado, rellenaba los hoyos que había escarbado en la arena. Como era lo mismo que hacía Jacinto, el padre Latour juzgó que, así como los blancos se imponían a cualquier paisaje, lo cambiaban y en cierta forma lo rehacían (para acabar dejando al menos alguna señal o recuerdo de su estancia), en cambio la costumbre india era cruzar un lugar sin dejar rastro, como el pez en el agua o los pájaros en el cielo.
El estilo indio era disolverse en el paisaje, no sobresalir en él. Los poblados hopis que se alzaban en lo alto de las mesas rocosas estaban hechos para que parecieran como la misma roca, imperceptibles en la distancia. Las cabañas de los navajos, entre arena y sauces, se hacían con arena y sauces. Ningún pueblo indio admitía en aquella época ventanas de cristal en su vivienda. El reflejo del sol en el vidrio les resultaba antinatural, hasta peligroso. Además, a aquellos indios les disgustaban los cambios y novedades. Iban y venían por los viejos senderos trazados en la roca por los pies de sus padres, usaban la vieja escalera natural de piedra para trepar hasta sus poblados en las cimas de las mesas, acarreaban el agua de las mismas fuentes de siempre, después incluso de que los blancos hubieran abierto pozos.
Los indios tenían una paciencia inagotable para el repujado de la plata o la talla de turquesas; prodigaban destreza y afanes en sus mantas, cinturones y trajes de ceremonia. Pero su idea de la decoración no se extendía al paisaje. No parecían compartir el deseo europeo de “amaestrar” la naturaleza, organizarla y recrearla. Empleaban de modo distinto su ingenio: eran ellos los que se acomodaban al escenario. Y no era tanto por indolencia, pensó el obispo, como por una cautela y un respeto heredados. Era como si aquel inmenso territorio estuviese dormido y ellos desearan vivir la vida sin despertarlo, o como si los espíritus de la tierra, el aire y el agua fueran algo que no había que provocar ni turbar. Cuando cazaban lo hacían con esa misma discreción: una cacería india nunca era una matanza. No asolaban bosques ni ríos y, si regaban, utilizaban sólo el agua necesaria. Trataban con respeto el paisaje y todo lo que contenía: como no intentaban mejorarlo, nunca lo profanaban».
Willa Cather. La muerte llama al arzobispo (Death Comes for the Archbishop, 1927). Madrid: Cátedra, 2000; 332 pp.; col. Letras universales; edición de Manuel Broncano; trad. de Julio César Santoyo y Manuel Broncano; 84-376-1793-6.



























